La palabra “vago” proviene del latín vacuus y vagus que, respectivamente, significan “vacío” y “errante”. El primer término se empleaba para hacer referencia a las personas sin un oficio concreto, mientras que el segundo designaba a quienes viajaban de un lugar a otro. La palabra “vagabundo” reúne ambos sentidos, pues alude a alguien sin domicilio fijo, incluso que habita las calles, y que no está enganchado con ninguna actividad socialmente considerada como productiva. Se sabe que, desde los siglos XVII y XVIII, los vagabundos empezaron a ser perseguidos. La “mano de obra liberada” como producto de la desestructuración capitalista de la vida comunitaria y servil tuvo tres destinos principales: nutrir el trabajo barato fabril o rural-capitalista (o, en su defecto, estar a la espera de hacerlo); convertirse en criminal; afirmar el vagabundeo. La tercera opción era temida por el nuevo orden capitalista, ya que implicaba, explícita o implícitamente, nociones de “vida buena” o “felicidad” disociadas e incluso antagónicas respecto al imperativo de una vida “productiva” y en función de la acumulación indefinida de capital.
A lo largo de los siglos XIX y XX el potencial político del vagabundeo fue asumido de manera deliberada, dando lugar, por ejemplo, a la “deriva” (dérive) de los situacionistas. Sin embargo, el siglo XX también conllevó un colosal aburguesamiento de la clase obrera. Al ofrecerle un empleo relativamente estable, bienestar (familiar) y domicilio propio, entre otras posesiones, la clase obrera empezó a tener las preocupaciones típicas de las clases privilegiadas: disputas por la sucesión y la herencia, cuidado con los matrimonios y contactos que le pudieran hacer perder el estatus, etcétera. Al tiempo, dichas posesiones eran acompañadas de una deuda que, para ser pagada, obligaba a comprometerse con la disciplina laboral. Esto, aunque triunfo del Capital, constituyó asimismo un efecto de las luchas proletarias.
No obstante, a partir de los años sesenta y setenta, el pacto entre Capital y trabajo empezó a romperse. La irrupción de movimientos comunitarios, anticoloniales, antifabriles, étnicos, estudiantiles y contra la escolarización, antipsiquiatría, (trans)feministas, de disidentes sexuales, ecologistas, de presos, etcétera, cuestionaron un orden que, finalmente, solo extendía parcialmente los privilegios de las clases dominantes a los trabajadores blancos y blanco-mestizos, especialmente a la “aristocracia obrera”. El resto, como diría Fanon, continuaban siendo, de diferentes modos y en diferentes intensidades, “condenadxs de la Tierra”. Fueron ellxs quienes en primer lugar reactualizaron, organizaron y expresaron el potencial político del “vagabundeo”.
Hoy, como efecto de estas luchas, el Capital ha optado por funcionalizar la propia errancia. Atendemos a la aparición de un precariado global cada vez más endeudado, pero casi enteramente desposeído, con consumos discontinuos y superfluos. El imperativo es “Haced productiva la errancia”. En otros términos: ser multiusos, estar presto a la formación continua y pagar por ella, no anclarse a ninguna empresa (pero comprometerse en cuerpo y alma con cada una de ellas), explotar cada talento y capacidad, no parar (o si paras, hacerlo consumiendo y con el objetivo de continuar con mayor fuerza), etcétera. En suma, emprender (ser empresario de sí) como único destino. El emprendedor o empresario de sí como suplantación del vagabundo. Y el vagabundo como aquel que, desde el punto de vista del emprendedor, constituye una empresa fallida en un ecosistema mercantil donde triunfa el más fuerte, el más competitivo. En este escenario, la idea de fondo es sencilla: la vida no se encuentra garantizada, hay que “ganársela”. Quien no se la “gana” es porque seguramente vive a costa de otro. Así, el “realismo capitalista” presenta como fantasioso o irreal cualquier gesto de apoyo mutuo o solidaridad.
Empero, el potencial político del vagabundeo permanece intacto, pervive en todo horizonte capaz de romper con ese sentido común que dicta que la vida hay que “ganársela”. La búsqueda de la autonomía comunitaria, empezando por la soberanía alimentaria, pero también la disputa por la gratuidad en el acceso a los bienes comunes y los servicios esenciales (agua, electricidad, conocimiento, salud, etcétera), incluyendo su definición democrática, contradicen el “realismo capitalista”. La renta básica universal, que no es un subsidio condicionado, sino una garantía incondicionada que colisiona con la asunción de que la vida hay que “ganársela”, también lo hace.
Si, por ejemplo, proyectos actuales como la gratuidad democrática de la educación, la movilidad o la salud para connacionales y extranjeros, la renta básica universal e incondicionada, o el “vivir sabroso” de las comunidades afroatrateñas, incomodan tanto, es justamente porque confrontan la fetichización capitalista de la lucha por la existencia y su “ecosistema empresarial”. Porque afirman mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo con el fin de que cada quien tenga cada vez más tiempo para errar, es decir, para explorar libremente derroteros de experimentación y expansión vital. Es por eso mismo que el Capital odia el arte y la cultura, las verdaderas arte y cultura, y solo tolera aquello que pueda, a lo sumo, convertirse en “industria cultural”. Esa industria que produjo mercadotécnicamente a Javier Milei en Argentina y que nunca podrá digerir aquello que impulsó culturalmente, vitalmente, por lo menos en un primer momento, a Francia Márquez-Mina en Colombia.
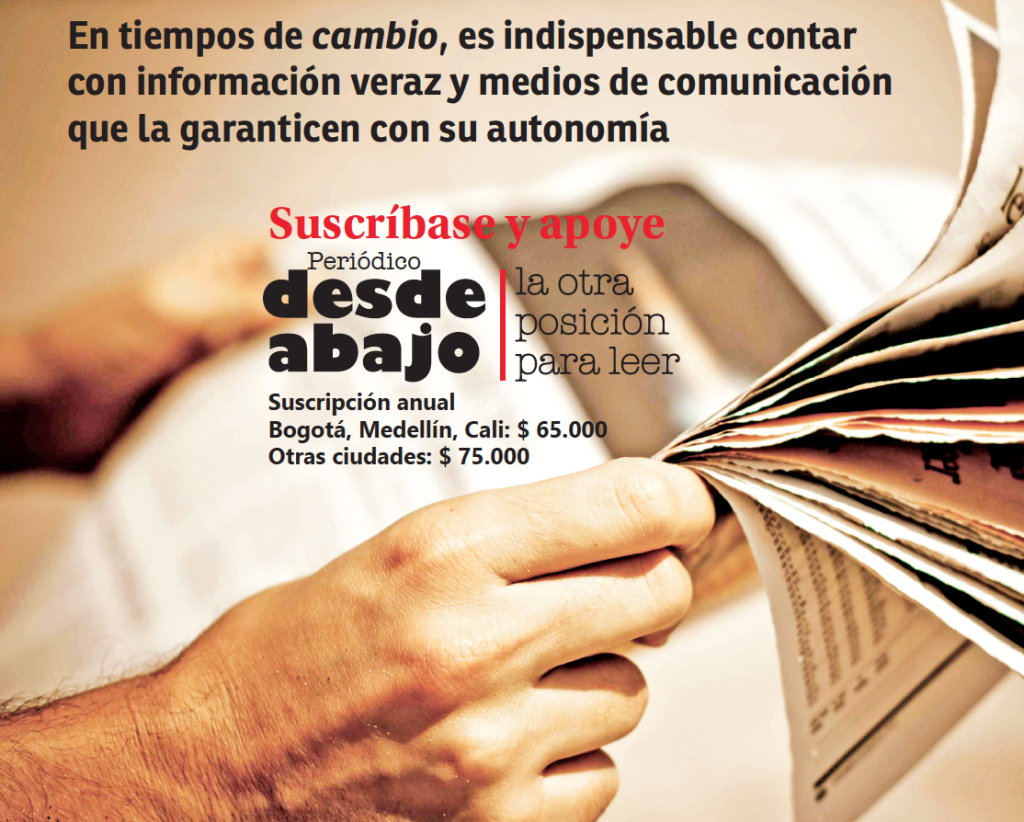
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/search&search=B.




Leave a Reply