
Hay muchos libros que, concebidos en el fragor de la contienda ideológica, no logran conciliar la urgencia de su presente con la perspicacia y la profundidad de una labor intelectual que deje poso para el futuro. The Cost of Rights logra conjugar ambos extremos y eso es mucho decir en una época marcada por la ofensiva neoconservadora de los años 80 y 90 en Estados Unidos, desde Ronald Reagan hasta George W. Bush.
Llegué a este libro a través de una breve nota a pie de página en El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech. Publicado en 1999, no existe traducción al castellano y, sin embargo, resulta muy pertinente en el contexto de la España de hoy. Un texto realmente útil para el debate político concerniente a las políticas redistributivas, a la extensión de los derechos y a la fiscalidad progresiva.
Conviene aclarar que no se trata de una recopilación de las justificaciones más manidas de la tradición de la izquierda, sino, más bien, una reordenación de sus fundamentos argumentativos para dotarlos de mayor consistencia. El propio título del libro tiene ya de por sí solo un punto de provocación. Para muchos, sin duda, resultaría peligroso asociar dos términos como costes y derechos, o, más aún, considerarían que esa asociación implica una claudicación de partida.
Derechos positivos
Es cierto que los discursos neoconservadores denuncian habitualmente el gasto presupuestario “desproporcionado” que originan los derechos sociales desplegados en forma de servicios y prestaciones públicas: sanidad, educación, pensiones, etc. Ahora bien, lo que parecen olvidar es que esto puede aplicarse a todos los derechos y libertades reconocidos hasta el día de hoy. No hay ningún derecho que no origine costes financiados por la sociedad en su conjunto. El derecho de propiedad sería imposible de sostener sin una legislación que la respaldara, sin un sistema judicial que velara por ella y sin unos cuerpos de seguridad del Estado que la protegieran. Es más, los derechos y libertades pueden originar costes no solo presupuestarios sino sociales. Difícilmente alguien puede negar que el acceso desigual al derecho de propiedad favorece a unos individuos frente a otros promoviendo enormes desigualdades sociales.
Los costes que originan los derechos y libertades reconocidos legalmente son asumidos y gestionados desde las Administraciones Públicas. Pese a la retórica antiestatal de la derecha, lo cierto es que todos aquellos derechos y libertades que dicen defender dependen fundamentalmente de la intervención estatal. La tradicional distinción entre derechos positivos y negativos, entre derechos que requieren la acción del Estado y derechos que requieren su inacción es sencillamente un timo. Todos los derechos son positivos, todos entrañan costes, todos requieren la intervención estatal.
Un modo particularmente eficaz de demostrar que los derechos se afirman a través de y no contra el Estado es recordando que la propiedad privada no solo está protegida por la ley, sino que es la regulación estatal la que define la propiedad privada y, de ese modo, es también quien la crea. Es el Estado el que otorga títulos de propiedad, quien regula cómo pueden transferirse y en definitiva el que asigna qué le pertenece a quien. Jeremy Bentham dijo que “la propiedad y la ley nacen unidas y mueren unidas” y David Hume señaló que la propiedad privada es un monopolio garantizado y conservado por la autoridad estatal a expensas de lo público. Es decir que la propiedad privada es ante todo una institución política y en modo alguno preexiste a la ley y al Estado que son los únicos capaces de otorgar carta de legitimidad a aquello que un individuo particular reclama como suyo. Más aún, es fácil observar en términos históricos que la propiedad privada ha sido permanentemente subsidiada por el Estado que ha asumido como propios los costes que permiten a los individuos ejercer un dominio pleno sobre su propiedad.
Los mercados
Del mismo modo, tampoco puede trazarse una divisoria nítida entre los mercados y el gobierno. Son los Estados quienes han hecho posible el funcionamiento moderno de estos: unificando pesos y medidas, emitiendo una moneda nacional, regulando las relaciones económicas mediante el derecho mercantil, estableciendo un vasto sistema judicial y funcionarial que da estabilidad y seguridad a los intercambios, construyendo infraestructuras que permiten el transporte de mercancías, etc. Los mercados modernos no pueden funcionar fuera del perímetro de la ley. Sin gobierno lo que queda es un sistema económico derruido por la fuerza, el monopolio, la intimidación y la fragmentación. El funcionamiento de los mercados necesita a un Estado apoyado en los impuestos y el gasto público. Como el propio Hayek reconocía, la cuestión no es si el Estado debería actuar o no, él mismo era un crítico de la noción ambigua y confusa de ‘laissez-faire’, la verdadera cuestión es: ¿Qué tipo de gobierno para qué tipo de mercados?
Las razones esgrimidas por los neoconservadores para reclamar un Estado dirigido a proteger el monopolio de la propiedad privada y puesto al servicio de (quienes dominan) los mercados, son fundamentalmente de tinte moralista. Su explicación es que la extensión de los derechos fomenta la irresponsabilidad de los individuos. Sin embargo, nuestros derechos no solo no entran en tensión con nuestros deberes, sino que, de hecho, son correlativos. Al aceptar vivir en sociedad renunciamos a actuar de forma unilateral por fuera de las reglas que la sociedad ha establecido. Por ejemplo, renunciamos a poder tomarnos la justicia por nuestra mano para depositar esa potestad en la administración de justicia. El individuo, al salir del estado de naturaleza hobbesiano para integrarse en la sociedad política, asume sus normas. Esa renuncia es el germen de la responsabilidad y la disciplina en la vida social.
El argumento con el que los discursos reaccionarios tratan de respaldar ese discurso es que el derecho al bienestar desincentiva el trabajo productivo. Sin duda para mucha gente esa es una afirmación razonable, pero podemos examinar el argumento opuesto tal como lo planteaba nada menos que Adam Smith: “No parece muy probable que los hombres en general trabajen mejor si están pobremente alimentados que si están bien alimentados, si están descorazonados mejor que si están de buen humor, si están constantemente enfermos mejor que si gozan de buena salud”. Siguiendo ese razonamiento, el derecho al bienestar es una condición necesaria para el desarrollo de cualquier actividad, incluido el trabajo. La garantía del derecho al bienestar personal por parte del Estado no desincentiva el trabajo; en todo caso, lo que permite es que las personas puedan rechazar la explotación laboral y aquellos empleos incompatibles con su dignidad como seres humanos.
El declive moral
Desarrollando el hilo conductor del discurso neoconservador, la extensión de derechos fomenta una cultura del relativismo moral que conduce a los individuos a percibirse a sí mismos como víctimas y a buscar el amparo del gobierno promoviendo la dependencia, la autocompasión y la falta de iniciativa. Es una argumentación que consigue un doble efecto: por un lado, estigmatiza a los sectores subalternos y, por el otro, culpa a los programas sociales del gobierno de perpetuar el problema.
La alegoría de la libertad representada por un hombre fuerte, autosuficiente y orgulloso tiene en realidad muy escaso recorrido en cuanto se admite que las personas somos seres sociales. Un ciudadano libre es, de hecho, especialmente dependiente. La libertad se fundamenta en el reconocimiento de que todos dependemos unos de otros, por eso fijamos unas reglas comunes de modo que esa relación de dependencia no derive en comportamientos arbitrarios de unos contra otros.
¿De qué modo se garantiza la libertad de una persona con diversidad funcional? El discurso del orgullo y la autosuficiencia no da para mucho. Lo que ofrece garantías es el derecho a acceder a los medios que necesite, a estar acompañado por profesionales que le permitan vivir de forma autónoma, a tener infraestructuras adaptadas a su movilidad, etc. Pero esto no es algo restringido a un colectivo concreto, es un patrón general. Cualquier persona es más libre si ha podido instruirse a través del sistema educativo o si puede recibir asistencia médica cuando lo necesite. Por eso, podemos ser más libres precisamente a partir del reconocimiento de que somos seres dependientes.
Por su propia naturaleza, los derechos dan lugar a responsabilidades y viceversa. La sociedad reconoce derechos cuando asume la responsabilidad de que le está fallando al conjunto de sus miembros o a una parte de ellos. Al mismo tiempo, cuando se reconoce un derecho todos los miembros de la sociedad, empezando por quienes se benefician de ellos, tienen que adaptar su comportamiento a la regulación introducida por el Estado.
A menudo los derechos emergen cuando la sociedad falla. Si las normas sociales funcionan eficazmente y para el conjunto de la sociedad, los derechos pueden volverse innecesarios o redundantes. Pero, además, también hay reglas morales que pese a existir, se incumplen, y hay otros ejemplos de reglas morales, que, pese a cumplirse, son discriminatorias o perversas. Históricamente ha habido personas que no podían acceder a determinados puestos de responsabilidad por razón de su raza o su género. Que esas mismas personas luchen porque el Estado reconozca sus derechos y los garantice no es una prueba de pasividad, de dependencia o de conformismo, es todo lo contrario.
La redistribución
Tanto desde la derecha como desde la izquierda se tiende a alimentar la simplificación según la cual el Estado toma recursos de los contribuyentes para financiar programas sociales. Esto nos impide adoptar una perspectiva más amplia. El Estado es siempre redistributivo, no puede evitar serlo. Todas las actuaciones del Estado desplazan recursos de un lugar a otro y, por tanto, los redistribuyen. Cuestión distinta es qué dirección tome esa reasignación de recursos que, en términos sociales, puede beneficiar a los más pobres en detrimento de los más ricos, pero también puede provocar todo lo contrario.
No solo puede haber redistribución de arriba abajo y viceversa. Hay que recordar que la expansión de las llamadas clases medias fue posible precisamente al calor del desarrollo del Estado de bienestar y algunos de sus programas sociales más exitosos han fomentado la reproducción intergeneracional de este mismo estrato social. Aunque la educación sea un derecho universal en España, el acceso a la educación superior suele ser mucho mayor a partir de un determinado umbral de renta familiar. Los jóvenes de esas familias, aunque no sean ricos, pueden acceder a la universidad y completar sus estudios sin tener que pagar matrículas excesivas y sin cargar con la enorme deuda de los créditos de estudios.
Aunque los derechos sean universales, el acceso a los servicios y a las prestaciones que ofrece el Estado no está igualmente distribuido. Primeramente, porque aquellos individuos con una posición social privilegiada pueden hacer un uso más intensivo de determinados servicios públicos, pero también porque gracias a su capacidad económica pueden aprovecharlos mejor. No es solo que alguien más acomodado tienda a recurrir más a la administración de justicia para hacer valer sus intereses, es que también puede contratar a los mejores abogados para hacerlo de la forma más eficaz.
Un gobierno democrático, aunque quiera, no siempre lo tiene fácil para igualar la capacidad de todos los ciudadanos para ejercer todos sus derechos, pero sin lugar a duda debe evitar que el Estado se convierta en una máquina de (re)producción de desigualdades sociales que actúe exclusivamente en beneficio de los más ricos.
La escasez
De nuevo, es habitual, tanto desde la derecha como desde la izquierda, concebir los derechos como imperativos morales de obligado cumplimiento y, por lo tanto, como inviolables, innegociables y concluyentes. Sin embargo, los derechos son también un reflejo de las metas que la sociedad quiere alcanzar y, por lo tanto, son necesariamente aspiracionales y abiertos.
Como nos recuerda el título del libro, los derechos tienen costes, y nada que tenga costes puede ser absoluto, los derechos pueden garantizarse solo en la medida en que se asignen los recursos necesarios para ese fin. Por ese motivo, para tomarse en serio los derechos es necesario tomarse en serio el problema de la escasez. Además, no todos los derechos están perfectamente alineados en cada contexto, sino que, de hecho, pueden colisionar entre ellos de modo que el Estado tenga que escoger entre priorizar unos en detrimento de otros. Todo ello no significa que los derechos sean papel mojado, pero sí que supone que el mero reconocimiento de un derecho no implica que quede automáticamente asegurado, o al menos, no en su totalidad.
Por supuesto los derechos deben estar protegidos en su conjunto, pero hasta qué punto lo estén cada uno de ellos por separado depende de decisiones de quienes gestionan los distintos aparatos del Estado. Es por eso por lo que la lucha por los derechos no puede limitarse al terreno de las reivindicaciones sociales, sino que requiere también una traslación a la esfera institucional. No se trata solo de exigir reconocimiento sino de hacer política para decidir cuáles son las prioridades y qué metas merecen el esfuerzo conjunto de la sociedad.
Economista y diputado por Podem en las Cortes Valencianas


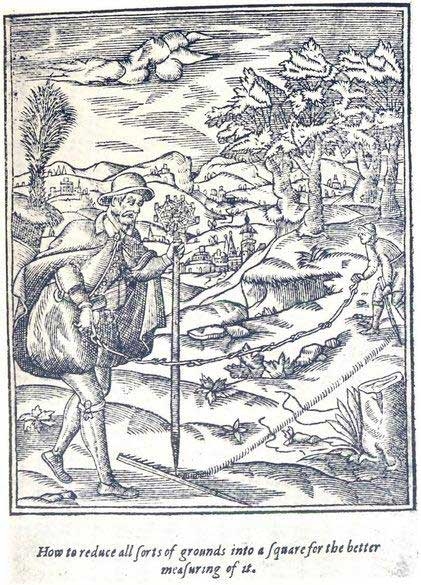

Leave a Reply