
“La diferencia entre un paranoico y un hombre normal, es que a éste lo persiguen de verdad”
Hace muchos meses que no empezaba el primer día de la semana con una buena noticia y un buen impulso: Gustavo Zuluaga Ángel, antropólogo del equipo de trabajo del periódico desdeabajo – Le Monde diplomatique, vino a casa y, tal como me lo había prometido el sábado, me entregó el recibo cancelado de cuatro meses de mora de teléfono. Era hoy, 27 de mayo, el último día de plazo antes de que Une reportara a la central de riesgos a la propietaria de esta casa que la perra Lupa y yo hemos levantado contra viento y marea como nuestra carpa urbana en estos últimos siete años; la más dura tarea que tiene que enfrentar un habitante popular de una ciudad colombiana: levantar un techo, tomarlo en arriendo, mantenerlo. En estrato 3. He de suponer que mañana ya tendré de nuevo conectado el servicio. En realidad no es ningún servicio telefónico, sino el negocio telefónico. Pero bueno, de nuevo seré un cliente activo y por iniciativa propia podré volver a comunicarme con mis amigos. Por suerte existen el internet y el whatsapp del celular, que suplen funciones del teléfono. Pero ambos en mi caso dependen de la línea telefónica, y para planes de celular no dispongo de dinero, como le pasa en Colombia a un considerable número de propietarios de celular. “No tengo minutos”, “No tengo datos”, son frases muy comunes. Solo los estratos altos mantienen el celular a full. Es difícil ser pobre, y más lo es cuando el argumento para serlo es la devoción por la literatura, la que incluye entre una de sus metas, la crítica a la sociedad.
Ayer no más, caminando por estas calles, como lo hacemos algunos domingos del año, el escritor Líderman Vásquez me contaba de lo mal que está económicamente el poeta Raúl Henao, muy reconocido y querido por sus lectores, y por demás, habitante del barrio San Javier, nombre de la famosa Comuna 13, la de las operaciones “Mariscal” y “Orión”, la de las Escombreras, la de los desaparecidos. A propósito, barrio este cuyas paredes del parque biblioteca por estos días se han venido renovando con grafitis que recuerdan las operaciones militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares para sembrar el miedo, el terror y el desconcierto entre la población, desde los tiempos nefastos de la primera y segunda presidencia de Uribe, tan manchadas de sangre humilde. Dicen las paredes, frontales a la calle San Juan: “No más falsos positivos”, “Yo te nombro (libertad)”, “Intervención militar nunca más”, “¿Dónde están?”, y otras más, con ese derroche de colores de la nueva conciencia juvenil anti-sistema.
Cuando a uno le cortan el teléfono, por un tiempo entran pero no salen llamadas, porque el negocio de Une es precisamente que la gente se llame. Por lo que veo, el límite de mora es de cuatro meses, antes de quitar definitivamente la línea y reportar al “propietario”, a la misteriosa central de riesgos; algo así como una lista de Schindler, pero al revés: para condenar.
Gustavo Zuluaga Ángel quedó contento con la colaboración que le presté para el mejoramiento de un texto de una estudiante suya, rural, para un concurso sobre el tema del ahorro, del Banco de la República, y además de pagarme el servicio prestado (que no negocio), por iniciativa suya quiso pagarme también el teléfono. Así funciona la solidaridad popular. Acaba de salir de aquí. Puedo decir que esta vez quien se me apareció fue de verdad un Ángel. Buenos recuerdos tenemos los dos. Hace algunos años, cuando la multitudinaria marcha nacional del 6 de marzo de 2008 contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado, convocada en respuesta a la fascista convocatoria del 4 de febrero del mismo año contra la guerrilla, el periódico desdeabajo publicó mi cuento Un beso de amor eterno, que habla de las fosas comunes; en un tiraje de cinco mil números, que circuló principalmente en Bogotá. Así que cuando Gustavo y yo nos vemos por ahí en la calle, nos guiñamos el ojo y seguimos para adelante. Para eso sirve también la literatura, para formar lazos de resistencia.
¿Puede un ser humano cuya única responsabilidad externa es cuidar de su hija o compañera perra, dejarse cortar el teléfono no más que por leer? Pienso que sí, para quienes consideramos que no existe oficio más sustancioso que leer literatura y que, por lo demás, poco más sabemos hacer en la vida, dados los contradictorios caracteres propios de la condición humana. Así como un músico se dedica a la música y un pintor a la pintura. Al establecimiento no le gusta que los pobres leamos por vocación, ve un peligro en ello, por lo menos ve una pérdida de tiempo, algo no rentable.
Sartre dijo por ahí que se leía unos 300 títulos al año. No sé cuántos me leeré yo, pero sí algunos cientos, y por ahí entre esas lecturas se va animando el otro oficio mejor: la escritura de literatura, que mal que bien nos da el modo de vivir a los escritores, no solo por los textos que vendemos, sino sobre todo por los trabajos anexos que esto conlleva: corrección de textos, asesorías de tesis, publicación en medios populares, etcétera. Y así nos mantenemos a flote en este naufragio.
«La desgracia de ser escritor joven» es un título de una nota periodística de Gabo, del 9 de septiembre de 19811, en la que se refiere a las dificultades que tiene que pasar aquel escritor que todavía no ha saltado a la palestra de la fama (o que no quiere saltar, también pudiera mirarse desde ahí, desde este punto de partida de la objeción de conciencia), título ese que se puede cambiar por «la desgracia de ser escritor pobre». ¿Cuántos escritores pobres tiene Colombia? Cientos, supongo, todos frente al pelotón de fusilamiento de los servicios públicos, del arriendo, de la comida, del transporte.
En mi caso ya hice el recorrido completo de habérsenos quitado todos los servicios a los que por el solo hecho de habitar la ciudad debiera tener garantizado un ciudadano de Medellín, dada la tanta plusvalía que se supone ha creado ya el pueblo antioqueño a lo largo de los años, suficiente para subvencionar a los quedados, entre los que se cuentan, por razones obvias, los escritores.
El capital no duerme, ataca. El capitalismo es el mayor impedimento para que yo lea (leer es uno de los insumos básicos del escritor; el otro, por supuesto, es la vida), propósito que hasta ahora no ha podido conseguir; de ahí su malestar con mi persona. Se arranca los pelos solo con el fin de no verme leer un lunes a las tres. Me persigue, me acosa, me acorrala, me apabulla, me humilla, me ordena que no lea. Es un matoneo pertinaz, una máquina de demoler conciencias, orquestada por la agencia de arrendamientos y las empresas de los servicios públicos. Así que doy por cumplida en mí la máxima aparecida en Diccionario triste: “La diferencia entre un paranoico y un hombre normal, es que a éste lo persiguen de verdad”2. Todo el establecimiento se ha puesto de acuerdo para que yo no lea, es la verdad. Me piden como condición para leer tener plata, y la plata, como se sabe, no la tienen sino los ricos. Como con un vicioso de la base de cocaína, les da rabia que yo, a pesar de todo, sea feliz sin producir bienes materiales, sino espirituales, mientras otros trabajan; que al decir de Jaques Derrida, en Retóricas de las drogas (fotocopia) es la razón para que la sociedad aísle al drogo, en este caso al lector, que ve pasar el tiempo de una manera distinta a como lo ven pasar los demás; inmersos como están, estos últimos, en el engranaje del capital como condición para su libertad. Este otro camino es válido, es el de los proletarios, no lo niego, cada quien con su circunstancia; pero no es mi caso, a pesar de las cadenas que nos unen a los proletarios y a los escritores. Hay escritores que no sabemos hacer otra cosa en la vida sino subvertir individualmente los valores de una sociedad que aunque potente, moralmente decadente, o por lo menos bastante cuestionada. Las empresas de telefonía son un ejemplo, al convertir a un escritor en su víctima. ¿Leer?, no, eso no entra en ninguna categoría de las que tenemos establecidas, parecen decirnos.
Como escritor, por definición de lo que significa ser escritor, hablo y vivo por fuera del sistema. Esto es un don, el más preciado de todos, porque es bello en sí y por su valor testimonial. Siempre he considerado que una vida sin principios es una vida que no vale la pena ser vivida, y uno de estos principios es mi no rotundo al sistema, a su estructura económica, a sus valores, a sus medios masivos de comunicación y alienación. ¿Qué otra cosa es pensar? Y como el hombre siempre está atado a una dualidad: no sólo debe garantizarse su existencia, sino también justificarla, hay quienes le damos preponderancia a esta última. O, como dijo Enrique Buenaventura en el poema De algunas cosas que han sucedido en cierta isla: “[…] pero ¿qué puedo hacer? / desde hace muchos años uso la misma ropa”3.
No tiene sentido dar un listado de los títulos leídos en esta temporada que pasé sin teléfono, esa forma como Demetrio Macías (el de Los de abajo), o Susana San Juan (la de Pedro Páramo), o Pietro Crespi (el de Cien años de soledad), u Horacio Oliveira (el de Rayuela), o Arturo Cova (el de La vorágine), o Esteban y Víctor Hugues (los de El siglo de las luces), o Tonio Kröger (el de Tonio Kröger), o Billy Bud (el de Billy Bud, marinero), o el príncipe Fabrizio Salina (el de El gatopardo), o Tereso Arango y el Perro (los de La mascarada, libro de Alberto Moravia que casi nadie conoce y es una acerva crítica a las ridiculeces del poder), o los Houyhnhnms (esos inteligentes seres de una de las islas de Los viajes de Gulliver), y otros grandes y pequeños personajes de la literatura universal se han metido por segunda, tercera y hasta por cuarta y quinta vez a mi casa, como una sinfonía que se repite, porque siempre enseña; como es apenas normal que suceda en el hogar de un escritor. A casi nadie estos nombres les dice nada, absortos como están en las labores de su subsistencia. Pero a otros Nadie, dedicados a la literatura, sí nos dicen bastante estos nombres, no como dato de cultura y de engreimiento, sino como carta de navegación para la vida, como la mejor manera de usar el tiempo presente y proyectar el del futuro, en este torrentoso mar de la creación que implica la crítica y el desnudamiento de lo presente. No cantamos para el rey, cantamos contra el rey.
Ayer no más, en el paseo con Líderman, quien es el más grande y analítico lector de literatura que conozco, cuyas crónicas en “Universo Centro” gustan tanto a sus lectores, además de rajar de Bioy Casares como personaje del cuento de Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, y de las obsesiones coprológicas en las obras de algunos grandes escritores como García Márquez, D.H. Lawrence, o Henry Miller y Charles Bukowski, y del sexo en Borges –temas aparentemente baladíes, pero que no lo son tanto cuando se trata de indagar por la condición humana–, nos encontramos con una venta de libros de calle, cerca del parque del barrio Antonio Nariño, de la Comuna 13, al que fuimos a conocer. Líderman compró dos libros, uno que yo me fijé: la novela Bajo el volcán, del escritor inglés Malcom Lowry, que me lo regaló, y él se compró una novela de John Steinbeck: Dulce Jueves. Hablamos, por supuesto, a propósito de este autor, de Las praderas del cielo, un libro que nos gusta a los dos y que por cierto nunca supe quién se me quedó con él, en ese normal tráfico de libros de autopréstamo en que nos desenvolvemos los que carecemos de recursos para acceder al moderno mercado de los libros. No más estas conversaciones de literatura con Líderman, en las que diseccionamos la sociedad, en las que confrontamos puntos de vista, valen mucho más que cuatro meses de mora en servicio telefónico. Por no hablar de las conversaciones literarias con el escritor Jairo Orrego, médico de Medicina Legal en Bogotá, con el escultor y también escritor Alonso Ríos, quien fuera jefe de taller de Rodrigo Arenas Betancur, o de las bondades literarias y culturales de Jhonny Zeta, de la paciente e incisiva Revista Quitasol, de Bello, Antioquia, o del valioso trabajo de comunicación popular del periódico El Colectivo, de una de sus cabezas, el articulista y magnífico escritor de cuentos de la más dura realidad, Rubén Zapata y, en fin, de los tantos amigos míos –trabajadores los más– visitantes de esta casa de la calle San Juan que no cambiamos el placer y la formación que nos produce leer, por ningún bien material del mundo; ni aunque el sistema nos persiga con su chantaje, de la desconfianza que le produce que muy a su pesar existan seres humanos libres.
No cambiaré el chip como me lo sugirió en estos días mi amiga Beatriz Pineda, la mujer de la clase trabajadora que más lee literatura en Medellín, al menos que yo conozca, en el sentido de aquella obrera que se crió descalza en La Dorada, que nunca pasó por la academia y que lee y asimila mucho más y mejor de lo que por común sucede con tantos universitarios de las clases altas. Tal vez porque las mujeres, dicen, son más pragmáticas. Pero no, Beata, dejar de leer no, ni aunque me corten el teléfono. Tal vez es que a ella le duele ver en Colombia a tanto talento frustrado por un sistema que para ayudar al arte propugna por el unanismo de los concursos y las convocatorias, lanzando a los creadores al ruedo de las peleas de perros, robándoles la materia prima sobre la que trabajan: el tiempo. Momo, la de Michael Ende, lo sabía mejor que nadie, en su lucha sagaz contra los personajes de gris.
Y hay un colofón para esta nota, sucedido poco después que desdeabajo se retirase de aquí: al fin me suspendieron definitivamente la línea telefónica, a pesar del pago realizado al cuarto mes de mora y a pesar de las buenas intenciones de Gustavo Zuluaga. No sé aún si lo hizo la propietaria de la casa, o la agencia de arrendamientos, o Une; no importa para efectos de estas líneas, el coro antiliterario es el mismo y nuestros códigos son contrarios. Pero no dejaré de leer, no. Hoy la lectura de literatura es uno de los caminos de revolución y evolución de la sociedad, y no ningún distractor.
* Esta es la crónica 50 de la calle San Juan, ejercicio literario que el autor viene compartiendo por correo electrónico con sus amigos desde hace dos años. San Juan es una de las principales avenidas de Medellín, donde se ubican las sedes del poder político de la ciudad: La Alpujarra, Empresas Públicas, Une, etcétera.
1 Notas de prensa 1980-1984. Grupo Editorial Norma, 1995, p. 195.
2 Diccionario triste, Ediciones Noche verde –autoedición–, 1998, p.65.
3 Revista Universidad Cooperativa, N. 63, mayo-agosto 1995, p. 62.


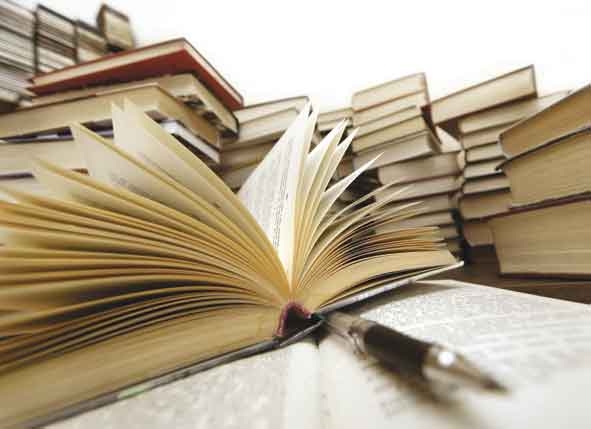

Leave a Reply