Recientes sucesos de enfrentamiento entre barras bravas, así como invasión de canchas de fútbol por sus integrantes, llaman la atención de amplias capas sociales, inquietas por las formas violentas que cada vez más ganan espacio entre la afición “más fanática”. Pero, más allá de lo evidente, ¿Existen o pueden darse otras explicaciones a lo que así acontece? Veamos.
El fútbol, el deporte más popular y sencillo en su práctica, indudablemente evoca pasiones que no se reducen a un solo sentir, por el contrario, responden a diferentes formas de interactuar, de percibir y de vivir. Su disfrute es importante, tanto como espacio de socialización, de goce, de edificar valores y fortalecer otras expresiones de la cultura, como para construir identidades colectivas.
Construcción de identidades que, para el caso de nuestra simpatías por uno u otro equipo, es importante reconocer que nos vamos identificando con uno de ellos porque nos lo indujeron en casa, porque es ganador, porque algo nos atravesó para simpatizar con él, porque es de nuestra región o, simplemente, porque nos gusta su manera de jugar.
Es una interrelación social en la cual el equipo es fundamental, toda vez que es el vehículo que te conecta con cada fecha, que te involucra con lo que sucede en la competencia, por ser el motor que te anima a moverte para defender o rechazar su actuación, y mucho más. Un estímulo, una motivación, que no puedes determinar ya que no está al alcance de tus manos el control de lo que sucede con tu equipo y mucho menos con aquello que ocurre en los dos pórticos.
Precisamente es esa nuestra frustración o satisfacción como aficionados, hinchas y barras, pues, aunque queremos que no sea así, sólo nos queda el recurso afectivo del acompañamiento, los aplausos, los cantos y demás expresiones de quienes, en colectivo, participamos de esta dinámica. Aunque hoy los mercaderes de este deporte desean instaurar un fútbol más voraz, de réditos y negocio, aún tenemos la plena convicción de que quienes están en los alrededores, quienes le adujeron su popularidad, son el corazón de todo este escenario.
En ese devenir, en la complejidad de esta motivación, cada vez que hay broncas, confrontación entre barras, o invasión de la cancha por parte de la afición, nos preguntan a quienes nadamos sobre estas aguas: ¿qué pasa? ¿por qué el entorno del fútbol de ahora es tan violento? ¿qué tienen las barras que ver en esto?, así como otros interrogantes que rondan en diferentes esferas de la sociedad. Y las respuestas podrán ser variadas, según el punto de vista desde donde las abordemos. Aquí, a cuatro manos, tenemos uno de esos puntos de vista sobre el presente de este deporte y las llamadas “barras bravas” (ver recuadro: Un poco de historia) Y nos adentramos en esta realidad desde nuestro actuar como barristas, pero también como investigadores sociales.
Dos caras de la moneda
Ahora bien, aquí tenemos dos caras de la moneda, que ciertamente derivan del efecto “argentinizador”: en la primera no podemos desconocer que las barras heredaron esa conducta violenta con expresión cotidiana en el país, para reproducirla y permearla. En una suerte de mímesis, llegar al club deportivo para hacerse escuchar, por la fuerza que se representaba, era el resultado esperado por una buena cantidad de barristas que andaban tras dinero, boletas, viajes u otros recursos, actitud no generalizada pero sí evidente en algunos liderazgos.
En esa lógica, para algún sector de la afición –organizada en barras– el financiamiento no sólo provenía de los clubes sino que también fluía desde otros sectores, a juzgar… Hay barras que por su numerosa cantidad de integrantes, obviamente, pujan y propugnan por el crecimiento económico, sin total control y conocimiento de la procedencia de sus recursos. Incluso, parte de sus filiales también brindan cuotas para las cúpulas. Esto no es desconocido para nadie quien haya inspeccionado sobre el tema.
Por su parte, en la faz opuesta, otras barras encuentran en el equipo no una forma de financiamiento, sino un apoyo para potenciar su responsabilidad social, el apoyo logístico para que exista una fiesta en paz, un apoyo que le permita a la barra y al equipo tener una relación en armonía.
Al unísono, desde las barras “intermedias” y “pequeñas” (en número de integrantes) piden que se reserven boletas, o pequeños descuentos, más no que se regalen. Para financiarse ponen en marcha actividades de carácter autogestionario, para articularse como las manecillas de un reloj, en pos del buen funcionamiento como grupo. Entre esas actividades, resaltan las pequeñas ferias, emprendimientos, tiendas, campeonatos deportivos. Actitud y actividades que han atraído el apoyo institucional, tanto de gobernaciones, alcaldías, como ongs, fundaciones, la academia y demás sectores que les reconocen en sus prácticas de barrismo social, una forma diferente de existencia como aficionados agrupados alrededor del apoyo a un equipo.
Con esto no desconocemos que este tipo de agendas estén ausentes en la cotidianidad de las barras grandes, por el contrario, algunas han sido precursoras y referentes de esta dinámica en el país. Más bien, resaltamos que el trabajo es más difícil en las barras intermedias y pequeñas, por su menor cantidad de seguidores, por la falta de recursos y oportunidades que subyacen a la misma lógica de las ciudades, y por el antagonismo de los centros versus las periferias en el ámbito político y económico, una realidad con marca en todo el país.
Lo que sí está claro es que los clubes no pueden desconocer a la barra como un actor importante, ni la barra puede desconocer a los clubes como el origen de su pasión primaria. Esto debería ser clave en ambas puntas de esta cuerda, por el sentido del amor por el club, la camiseta, los colores y el significado que el mismo tiene para la región, como otros elementos que dan una larga lista, pues nadie nos obliga a ser parte de este mundo futbolero.
También es claro que, bajo la dinámica del actual sistema social, los recursos económicos son indispensables para la existencia; el dilema radica en las formas para obtenerlos. Una cosa es ver en el fútbol un negocio que reproduce la misma lógica mercantilizadora y ambiciosa que le está restando su carácter popular, y otra es la suma de los esfuerzos para entenderlo en el fortalecimiento de la sociedad. Como grupos organizados, las barras deberían buscar la afinidad, el equilibrio y, en particular, ser reconocidas por quienes son la columna vertebral del equipo. Un proceder en el que se está remando por lados contrarios, pues cada vez son crecientes los desencuentros y trifulcas en la escena, tal como vimos hace pocos días en algunas de las capitales más importantes del país. Los desmanes y otras formas de violencia también dependen de cada barra, sus liderazgos y composición interna; en particular, nosotros no estamos totalmente de acuerdo con ellos.
En este devenir, no es deber de los equipos el financiamiento de las barras, sino, insistimos, su apoyo logístico y social; también en los canales de comunicación, para posibilitar mejores oportunidades y orientaciones que vayan más allá de los estigmas, buscando empatía barras/club, barras/hinchada, barras/sociedad, lo que implica una relación horizontal en la que confluyan dirigentes, autoridades locales, jugadores y miembros de barras en cada una de las ciudades.
Finalmente, señalar que, particularmente en el caso colombiano, asistimos a un rejuvenecimiento de los códigos que deberían hacernos diferentes y referentes. Indudablemente, agradecemos de Argentina el enseñarnos la fiesta, la magia de la tribuna, el “aguante positivo”, el agruparnos en sentimiento y comunidad gregaria; es evidente que nos quedamos con ello porque fue parte de la esencia que posibilitó que hoy tengamos barras a nivel continental. Sin embargo, trabajar en desprenderse del componente de las “bravas” y de ciertas lógicas de financiamiento también adoptadas, es una labor voluntaria y responsable en la que aún hay mucho trabajo por realizar.
Respectivamente: Estudiante del Programa de Geografía de la Universidad de Nariño, Doctorante de Investigación en Ciencias Sociales de la Flacso México. Barrista e integrante de la Banda Tricolor del Deportivo Pasto.
Un poco de historia
Uno de los primeros grupos nació en 1920 en Argentina, con la “Barra de la Goma” de San Lorenzo, quienes acompañaban al equipo y les cantaban si jugaba bien, o les tiraban pedazos de llantas si jugaban mal. Para finales de los sesentas (también en Argentina) dos situaciones trascendentales acontecen, según el profesor John Castro (1): en la primera están las oleadas de violencia fuertes con víctimas fatales en relación al fútbol y los grupos de aficionados, particularmente con el asesinato de Héctor Souto, de escasos 15 años de edad, seguidor de Racing y que por error ingresó al sector rival de Huracán. Y la segunda: cómo a partir de los hechos les acuñaron los términos de “barras fuertes”, “barras duras” y “barras bravas”. Gente “violenta”, de los barrios “pesados”, que causaban extrañeza entre el resto de asistentes al estadio y los habitantes de la ciudad. Este fue por mucho tiempo (y sigue siendo) un problema de política pública.
Este fenómeno de “argentinización barrista” también marcó códigos originarios que adoptaron formas de ser y estar en los estadios. Rápidamente se extendieron por Latinoamérica, particularmente en los ochentas, y orientaban respecto al actuar, vestirse, relacionarse y alentar en diferentes células de aficionados que querían ser o parecerse a las barras de “La 12” del Boca o “Los Borrachos del Tablón” del River Plate, que eran muy sonadas y reconocidas para la época. Son prácticas que nos dicen mucho, que querían diferenciarse del resto y que asumían la violencia como algo natural, entendida desde –como ya lo diría el buen antropólogo Eduardo Archetti: el “aguante” (2): ese elemento que interioriza y formaría parte de todas las barras.
En esta narrativa, aguanta quien más pega, quien más viaja, quien (recordando al buen Eduardo Galeano) se la “bandea” al sol, la lluvia, la sombra; quien deja la vida por los colores; quien la “retaca” para el viaje o la boleta; aguanta quien más canta, quien más ‘duro’ le retumba al bombo, tambor, trompeta; quien por “tirarse en la mula” recorre kilómetros exponiendo su vida; quien defiende sus banderas, los “trapos”; quien defiende el territorio, hasta el nombre de la misma ciudad y su identidad, etcétera.
Es este trío de violencia, sacrificio y dolor, el que se acompaña no sólo de las estigmatizaciones sociales y periodísticas, sino de la misma falta de oportunidades, desigualdades, invisibilidades, vulneraciones (especialmente de Derechos Humanos) y el menosprecio. Con esto queremos decir que “no todos los bravos son barras y no todas las barras son bravas”. Aunque no se desconocen los desmanes y las cifras por violencias derivadas por el actuar de algunas barras. Un proceder que, entenderlo, implica conocer el contexto colombiano, fuertemente golpeado por el conflicto armado, paramilitar, la corrupción y las mafias que, incluso, permearon el mundo futbolístico.
Valga recordar, entonces, que en nuestro país los primeros grupos de barras nacieron a finales de los ochenta e inicios de los noventa, con asiento principal en los centros capitalinos y las ciudades más importantes del país: Cali, Medellín y Bogotá, que además tuvieron un rápido desarrollo del fenómeno del fútbol.
Como se recordará, eran años en los que las calles y carreteras se convirtieron en campos de batalla, hostigamiento, terror civil y disputas por el poder y el control territorial. Las marcas del narcotráfico, el paramilitarismo y la violencia entre los bandos (ilegales e institucionales) dejaron una oleada de violencia que en todos los aspectos fue más que notoria. Hoy nos preguntamos por lo difícil que también fue en esa época ser barrista.Fue esta una dificultad no menor. Fue en ese contexto que, por ejemplo, el 19 de mayo de 2002, un bus de barristas del Disturbio Rojo fue interceptado por paramilitares, cobrando la vida de Juan Manuel Bermúdez Nieto, en cuya memoria hoy funciona la Fundación Bermúdez Nieto y las escuelas de barrismo social en el país.
Estos horizontes llegaban al fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia entre barras y fueron iniciativas de los familiares de los barristas asesinados en un trabajo mancomunado con hinchas y barras en el país. Posteriormente, según Viviana Arroyo (3) en 2006 se crea el “Colectivo Futbolero Colombiano” que reunió a algunos de los grupos de barras organizadas a lo largo del territorio nacional en pro del impulso de nuevos códigos y de vivencias alrededor del goce de este deporte.
Sin embargo, es necesario preguntarnos, ¿es posible decir que coexistimos con ese “aguante”? podríamos decir que sí, pues el fútbol, la fiesta, el aliento y el seguimiento no desaparecerán, pero sí se transforman las formas de actuar, pero el sentir no dejará de estar ahí, de motivar a muchos y muchas a ir al estadio, moverlos para reunir unos pesos, que casi siempre escasean, e ir y comprar la boleta para poder ingresar a vitorerar al equipo de tus amores; pero también motivarlos para integrar y actuar alrededor de una barra, esta vez no brava.
En esta dinámica, habrán barras que no “copian” del barrismo social, que rechazan esta potencial herramienta de transformación social, pero vale aclarar que esto no significa que nos vayamos a convertir en los “mejores amigos” entre unas y otras barras, pero sí en convenir en función de reducir las violencias y preservar la vida porque “desde el cielo no se alienta”.
1 Castro, J. (2013). “El aguante en una barra brava: apuntes para la construcción de su identidad”. Revista Folios, 38, 167-184. Obtenido de https://es.scribd.com/document/384402711/Castro-Lozano-John-2013-Los-trapos-se-ganan-en-combate-Una-mirada-etnografica-sobre-las-representaciones-y-practicas-violentas-de-la-barra bra.
2 Archetti, E. (1984). Fútbol y Ethos. Buenos Aires: Flacso, serie investigaciones.
3 Arroyo, V. (2014). Barrismo social y colectivo barrista colombiano: los antecedentes del diseño de una política pública. Cali: Tesis (Pregrado en Profesional en Estudios Políticos y Resolución de conflictos)- Universidad del Valle. Obtenido de https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/7106/3489-0430849.pdf;jsessionid=46FD4E6F27E29364BFF75ACB83420EB0?sequence=1


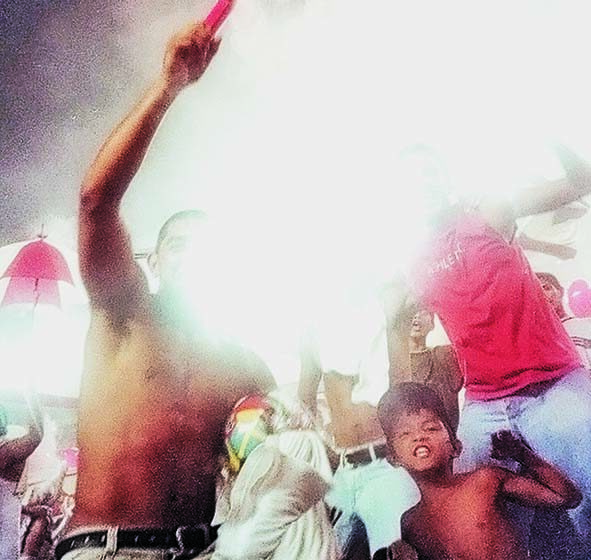

Leave a Reply