El balance del comportamiento de la economía en el 2024 es mediocre. El crecimiento del PIB fue de 1,7 por ciento.
El PIB tiene limitaciones intrínsecas
El producto interno bruto (PIB) es una medida indicativa que apenas capta unos aspectos parciales de la realidad. Y aunque se le considera como un buen indicador de la salud de la economía, tiene dificultades intrínsecas. Si, por ejemplo, aumenta el precio del petróleo, el PIB mejora pero no necesariamente se reduce el empleo, o se eleva el nivel de ingresos de los hogares. Si a los bancos les va bien porque suben la tasa de interés, en el primer momento el PIB mejora gracias a la mayor ganancia del sector financiero, pero este resultado puede ser negativo para las empresas. En otras palabras, lo que es bueno para los bancos no necesariamente es conveniente para las empresas. Este comentario es una invitación a leer la dinámica del PIB con bastante precaución.
El ideal, que se ha planteado desde los años de Pigou*, es que el mayor crecimiento del PIB esté acompañado de un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Este propósito continúa siendo muy difícil de lograr. Por esta razón el análisis del PIB tiene que estar acompañado de un estudio de la calidad de vida de las personas. No basta con que el PIB crezca. Aunque tal principio ha sido claro en la literatura económica, en el momento de hacer los análisis se olvida este hecho y se evalúa el PIB como si fuera la medida óptima del estado de economía.
Y la pregunta por la capacidad explicativa del PIB es relevante, entre otras razones, porque la pobreza en el país continúa siendo muy alta. El 33 por ciento de los hogares todavía vive en condiciones de pobreza, y el 11,4 está en pobreza extrema. Ello significa que no alcanza a consumir una canasta de alimentos básicos. La dinámica del producto no es el mejor indicador del comportamiento de la economía, ya que el PIB puede aumentar, al mismo tiempo que las condiciones de vida de la población se deterioran.
El PIB por sectores
En la evolución del PIB del ultimo año se destaca el sector agrícola, que tuvo un crecimiento de 8,1 por ciento. Una de las explicaciones de este resultado es el elevado precio del café. En la bolsa de New York lo están comprando a casi 4 dólares la libra. Este resultado no significa que se hayan presentado transformaciones relevantes en el sector agropecuario. La estructura productiva del sector continúa siendo atrasada. La agricultura colombiana no se ha modernizado.
Hay dos hechos significativos que así lo muestran. Por un lado, el 80,6 por ciento de los propietarios rurales tienen fincas que no generan ingresos equivalentes a la unidad agrícola familias (UAF) que equivale, aproximadamente a tres salarios mínimos mes. Este valor se considera como el ingreso mínimo que debe producir una finca para que la familia viva en condiciones aceptables. Se han definido tres salarios mínimos porque uno es para la solución de las necesidades básicas del hogar, el segundo es para reponer insumos, y el tercero para garantizar una capitalización básica. Aún en el sector cafetero se observan condiciones de pobreza. La mitad de los cafeteros están en fincas pequeñas que no logran ingresos superiores a $7 millones año ($583 mil mes).
Uno de los obstáculos que ha impedido la modernización del sector agropecuario es la alta concentración de la tierra, que es altísima. El coeficiente de Gini de tal concentración es muy elevado, equivalente a 0,92.
Además del café, la agricultura mejoró por los resultados favorables de la producción y comercialización de flores. Otro síntoma de los problemas estructurales del sector es el alto volumen de alimentos importados. Alrededor de 10 millones de toneladas año. Es inaceptable que el país importe alimentos porque sus posibilidades de producción son significativas.
También creció en 8,1 por ciento el sector “actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras”. Aquí está incluido el turismo, que continúa avanzando bien, pero en la última reunión gremial se advirtió que la agudización de la violencia puede frenar los logros que se han conseguido. Las artes y los espectáculos también se han ido consolidando.
Preocupa que la balanza comercial continúe deficitaria. Y, además, la estructura de la canasta exportadora siga dependiendo, de manera notable, del petróleo y los hidrocarburos. Es importante avanzar hacia una economía verde, pero aceptando que para reducir la dependencia del petróleo, en el corto plazo es indispensable aumentar su producción. Ecopetrol debe pasar de 725 mil barriles día a un millón. No se ha avanzado en esta dirección porque el gobierno ha insistido, de manera equivocada, en frenar la exploración, y no estimula la producción.
En el campo fiscal el país vive una paradoja. Por un lado, es evidente que la situación de las finanzas públicas desde la perspectiva macro es preocupante. El recaudo no ha alcanzado los niveles esperados, y el servicio de la deuda pública en el 2025 llegará a una cifra sin precedente de 121 billones de pesos. Pero, y allí radica la paradoja, el nivel de ejecución (pagos/apropiaciones) ha sido especialmente bajo. En el 2024 apenas llegó al 81,7 por ciento, el menor nivel desde el 2011. En algunos sectores la ejecución ha sido especialmente reducida. Los de menor ejecución han sido tecnologías de la información (30,5%), deporte y recreación (36%), transporte (36,3%), agricultura (37,6%). Para la política social, es especialmente importante el gasto en inclusión y reconciliación. Sin embargo, su ejecución fue del 71,1 por ciento.
Pensando en el 2025
En el año en curso se espera un crecimiento un poco mayor al del 2024. Las proyecciones están alrededor del 2,3 por ciento. Este ritmo de crecimiento continúa siendo relativamente bajo. A pesar de las declaraciones del gobierno, los niveles de pobreza y desigualdad permanecen elevados.
En el campo internacional, las dinámicas estarán muy marcadas por las decisiones del presidente Trump, sobre todo en materia de comercio internacional. El impacto final del aumento de los aranceles no es claro. Las exigencias que ha hecho Trump en estos meses contrastan con la lógica de libre intercambio, que había defendido la Organización Mundial de Comercio (OMC).El argumento de Trump para subir aranceles es el fortalecimiento de las empresas norteamericanas. Pero, en contra de su visión, la decisión puede tener implicaciones negativas aún para los Estados Unidos. Los procesos empresariales actuales se caracterizan por numerosos intercambios de insumos entre países. Cualquier empresa de automóviles en Estados Unidos arma miles de piezas que provienen de diversos países. Si el costo de importar estos componentes es mayor, el producto final se encarece. Es imposible para la industria norteamericana sustituir estas importaciones, ya que producirlas en el país toma tiempo y el costo será mayor que el del producto importado.
En nuestro caso, las grandes estrategias definidas en el plan de desarrollo han sido despreciadas por el gobierno. No se observa ningún interés en poner estos temas en la agenda pública. Entre los diversos artículos aprobados en el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, y que podrían llevar a cambios estructurales se destacan tres: catastro multipropósito, presupuesto por programa y registro universal de ingresos (RUI)
El catastro es la condición básica para modernizar el sector agropecuario. Se está avanzando lentamente. El Plan de Desarrollo propuso la meta de 70 por ciento, 660 municipios. Hasta ahora apenas se ha logrado el 27 por ciento.
El país debe avanzar hacia el presupuesto por programa. La idea no es nueva. A mediados de los años noventa, cuando se discutía el Estatuto Orgánico del Presupuesto se ponía en evidencia la necesidad de ir consolidando un presupuesto por programa. Por diversas razones, una de ellas tecnológica, no se concretó la idea. Actualmente, a nivel internacional, ha renacido la discusión sobre la conveniencia del presupuesto por programa. Se trata de organizar el presupuesto en función de los programas que el gobierno considera prioritarios. El presupuesto por programa permite eliminar cinco asimetrías: entre niveles de gobierno, entre instituciones, entre los gastos de funcionamiento e inversión, entre las anualidades y entre los agentes responsables.
A medida que vaya avanzando el RUI se podrá mejorar de manera sustantiva la política de focalización, porque permite precisar los hogares que deben pagar impuestos, y los que se pueden beneficiar con subsidios.
Como resultado del desbalance fiscal, el saldo de la deuda pública, como porcentaje del PIB, continúa subiendo, y en el 2025 estará cercano al 60 por ciento, una cifra sin precedentes en la historia del país. La solución a la crisis fiscal tiene que buscarse en las potencialidades de los ingresos municipales derivados de la captura de rentas del suelo y del urbanismo. El margen fiscal que tiene el gobierno nacional es muy limitado.
14 de marzo de 2025
* Pigou Arthur, 1912. Wealth and Welfare, MacMillan, London.


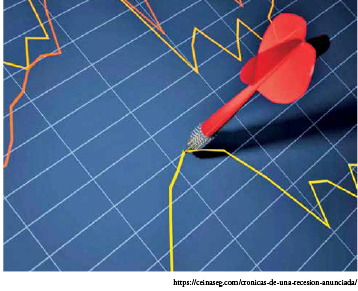

Leave a Reply