Un contexto complejo
La sociedad colombiana se encuentra en un tiempo en el cual un amplio porcentaje de la población espera, con aire de esperanza, que algunos de las situaciones que configuran el actual estado de cosas encuentre vías de solución política. Por “actual estado de cosas” se pueden entender muchas cosas, valga la redundancia, pero se podría entender que se reparen en algo las injusticias, desigualdades y las violencias que vulneran la condición humana de sectores de la población.
Se tiene que decir también que hoy en día no es suficiente con pensar estas vulneraciones en el campo específico de lo humano, porque la vulneración a que son sometidas otras especies animales y vegetales (peligro de extinción, agotamiento de ecosistemas), la extracción inmisericorde de minerales, la expansión de la inteligencia artificial a casi todos los procesos de la economía, la cultura y la vida, y este revuelto de las dinámica de producción y consumo que conduce a una dramática crisis climática, generan cada vez, con mayor insistencia y de nuevo, la pregunta sobre el qué y cómo hacer.
Ahora, hay muchos argumentos y respuestas desde otros tantos puntos de vista, pero va ganando consenso –o a esta esperanza nos aferramos– la idea según la cual en estos tiempos la política se debe hacer teniendo presente 4 consideraciones: 1) el reconocimiento explícito de las mujeres y de las minorías discriminadas; 2) el enfoque ambiental, que se disputa en un amplio campo entre las sociedades sustentables y la economía verde, como enfoques por el Buen Vivir o por el desarrollo; 3) las acciones frente a la crisis climática, y 4) la resolución de las injusticias y desigualdades, que va desde la manida lucha contra la pobreza –manida por lo poco útil hasta ahora– hasta el cuestionamiento a la manera absurda como se han concentrado la riqueza y el patrimonio, exigiendo que este sea un tema de debate y diseño de políticas públicas impositivas e, incluso, de un nuevo modelo poscapitalista.
Las razones para adentrarse en estas consideraciones son poderosas, pero resaltamos dos. Una, la crisis climática pone en riesgo a muchas especies en el planeta, pero, en particular, como recalca en sus charlas el maestro Gustavo Wilches, el mayor riesgo está en si la especie humana podrá seguir viviendo en esta casa, porque, de resto, el planeta se salva solo. Dos, la potencial inutilidad de un alto porcentaje de la población trabajadora para un modelo productivo basado en el tecnohumanismo, sustentado en la infotecnología y la biotecnología.
Si la primera razón es inexorable, la preocupación central será el cómo divertirse sanamente en tanto ocurre. Pero actuar para contrarrestar esta razón, implica preocuparse también por la segunda. Hay muchos estudios que siguen los impactos de la robótica y de la inteligencia artificial sobre las relaciones sociales de producción y la organización de la sociedad, en específico, sobre el empleo. La Universidad de Oxford dice que en Estados Unidos este impacto va sobre el 47 por ciento de la fuerza laboral, en Argentina sobre el 65, un 69 en India, 77 en China. En promedio, el 60 por ciento de los puestos de trabajo en los países latinoamericanos son susceptibles de automatización, teniendo en consideración los niveles salariales y la capacidad de innovación en cada país como restricciones al cambio1.
El filósofo Harari argumenta que, como resultado del desarrollo, la ampliación y aplicación de la inteligencia artificial, las redes de información, el control de las bases de datos y la biotecnología, se genera una devastadora segregación social y biológica que, desde el punto de vista de las necesidades de ese modelo de desarrollo, el 70 por ciento de la humanidad sobra2.
Sin duda, estas expresiones de la globalización hegemónica significan la profundización de fallas estructurales de reconocimiento y distribución sobre un número cada vez mayor de población, implican mayores tasas de desempleo y de trabajo informal, trabajos más precarizados y una alta movilidad social, agravadas por amenazas como la pandemia dada la fragilidad de los estados para garantizar sistemas de salud y protección, junto con nuevos conflictos distributivos al darse una mayor concentración de los ingresos, patrimonios y ecosistemas, con élites que tendrán mayor poder de cooptación del Estado, como ha sucedido en Colombia3.
Estas tendencias necesitan respuestas, pues se requiere generar políticas y mecanismos de defensa y empoderamiento de las nuevas capas excluidas y de quienes ya han venido sufriendo fuertes discriminaciones. A las tendencias hegemónicas del tecnohumanismo hay que responder con la defensa y protección de prácticas, experiencias y propuestas que crean opciones alternativas y construyen paz, que promuevan pedagogías sobre los conflictos, piensan en comunidad y educan para la paz. En los sectores populares colombianos hay miles de iniciativas de este tipo que no afloran con suficiente fuerza por el peso de los conflictos, en particular el armado, incluida la funcionalización que de él hacen los grupos de poder4.
Breve relación sobre el campesinado en este contexto
En el mundo rural se están dando muchos cambios en las últimas tres décadas. Hay unas tendencias globales que se consolidan, como la industrialización de la agricultura, procesos de recampesinización de distinto grado dados las modificaciones en las fronteras rural-urbanas y la desagriculturización o desactivación de sistemas productivos y territorios objeto de la financiarización de las actividades económicas y de acciones extractivistas5, con impactos diferenciados en los valores agregados, la redistribución de los recursos, la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades, el tipo de productos generados y los usos de la tierra y el territorio. De hecho, el paso de lo agrario a lo rural –ruralidad, dicen– se sustenta en el llamado Enfoque Territorial del Desarrollo Rural.
Estas tendencias descritas por Van Der Ploeg, implican varias disputas que llegan a configurar, según varios analistas, conflictos agudos del siguiente orden:
• Circuitos de mercados breves y descentralizados versus grandes empresas procesadoras y comercializadoras.
• Mecanismos de dominación de imperios alimentarios poderosos que confrontan los procesos comunales y tienden a destruir, de manera continua, sus relaciones.
• Nuevas tecnologías y nuevos expertos que intentan dominar los campos del conocimiento versus los conocimientos locales, propios y ancestrales.
• Nuevos enfoques convencionales sobre el desarrollo rural versus los planes de vida territoriales y el Buen Vivir.
• Luchas por la autonomía y la subsistencia en contextos de privación y dependencia.
• Nuevos enfoques de las luchas de las organizaciones rurales (campesinas, indígenas, afros, de mujeres rurales populares, jóvenes) que encuentran en la defensa del territorio elementos comunes identitarios, sin que ellos borren los procesos propios.
• Nuevas disputas en torno a los sistemas alimentarios, productores y productoras, distribuidores y el papel de consumidores.
Muchos estudios se han preguntado por décadas por las razones que llevan a que el campesinado luche contra la erosión del concepto mismo de “campesino/a”, si bien hoy en día se estima que hay un mil doscientos millones de unidades productoras campesinas en el mundo, siendo las familias campesinas las dos quintas partes de la humanidad, y las respuestas son, entre otras: porque el campesinado porta una incómoda combinación de invisibilidad y omnipresencia; su lucha permanente por una relación contradictoria entre la autonomía y el progreso; una mezcla de acción social y política que se mueve entre la subordinación y la desobediencia; un acervo impresionante de capacidades que les permite adaptar para sí sistemas no diseñados para sus sociedades; las crisis alimentaria y climática resaltan su papel; porque la condición campesina no es estática; todas estas, características de su enorme heterogeneidad, y porque, en general, se les estudia poco para tratar de entenderles, caracterizándoles bajo supuestos poco rigurosos.El reconocimiento y la redistribución en iniciativas legislativas sobre el campesinado.
La tensión entre conflictos y capacidad de resistencia–reexistencia6 del campesinado trae de nuevo la discusión sobre el papel de las mujeres y hombres campesinos. En el caso colombiano, por ejemplo, en el ámbito legislativo se han presentado 6 iniciativas en los últimos 6 años, 5 de las cuales versan sobre el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular, 1 declara al campesino como sujeto de especial protección y le reconoce derechos con enfoque diferencial y garantiza la consulta previa a las comunidades campesinas, y 1 final que vuelve al reconocimiento, inscrito en la declaración de derechos del campesinado de la ONU7.
Esta sucesión de iniciativas permite apreciar la fuerte oposición social, corporativa y legislativa para reconocer al campesinado. ¿Por qué? Quizá por 4 razones. La primera, los ecosistemas de que dispone el campesinado para ejercer su trabajo han estado siempre en disputa; tierra, suelo, agua, semillas, alimentos son objeto del botín de la dinámica de acumulación capitalista. Segunda, bajo Estados rentistas, como el colombiano, el control sobre la tierra y la subordinación de la población son factores de estatus y reproducción social y política, de captura de recursos públicos y de cooptación de aparatos estatales; no de otra manera sobrevive el latifundismo y logra protección la agricultura intensiva en capital. Tercera, bajo la actual fase tecnohumanista, los recursos físicos que la sustentan se encuentran en territorios rurales, cuya extracción a mayor escala demanda reordenar los territorios (el matrimonio entre ecosistemas y culturas, a decir de Wilches8), expulsar a la mayor parte de las poblaciones rurales y reordenar los procesos sociales y productivos bajo las nuevas lógicas centradas más en minerales y biodiversidad, que en la producción de alimentos. Cuarta, el aparato estatal se ha organizado por ciclos para tales fines, aún a costa de quebrantar instituciones (entendidas como acuerdos) como la propiedad, acudiendo al expediente de remozar las entidades cuando se deben hacer ajustes para acomodarse a los nuevos ciclos acumulativos. Las violencias han acompañado todos estos momentos para intentar quebrantar la reexistencia campesina.
Bajo estas circunstancias, es difícil que los proyectos orientados al reconocimiento del campesinado tengan éxito, aún bajo la circunstancia en la cual la Corte Constitucional ya ha emitido sentencias declarando al campesinado sujeto de especial protección. Pero es que en realidad reconocimiento y sujeto de especial protección son dos asuntos diferentes.
En torno al reconocimiento hay dos grandes tendencias analíticas: las que establecen la relación entre reconocimiento e identidad y las que se fundamentan en la relación reconocimiento y redistribución. Las primeras colocan el acento en la ruptura de las identidades impuestas y destructivas que generan la falta de respeto por el otro, ofensas morales, humillación o maltrato, privación de derechos, exclusión, desprestigio de las formas de vida, todas que causan daño, de donde se desprende que el reconocimiento es una necesidad humana vital y da lugar a conceptos como “dignidad para todos”, “respeto igualitario”, si bien hay que cuidarse de la homogenización de las identidades y de los derechos9, y de la ideologización del reconocimiento, principalmente, en las esferas oficiales, caso en el cual se pierde el potencial crítico y la autonomía del sujeto, generando un mal reconocimiento.
En la síntesis de Matijasevic y Ruíz, los modos de reconocimiento que dan respuesta a esta relación reconocimiento–identidad son el amor y el cuidado, el respeto moral, la solidaridad y la lealtad, así como medidas no simbólicas, concretas, como disposiciones jurídicas, otras formas de representación y distribuciones materiales.
[…] es diferente reconocer al sujeto, que reconocerle derechos, y otra cosa es el reconocimiento en alguna de sus dos principales vertientes, diferente a declarar al sujeto como de especial protección.
Las teorías del reconocimiento y la redistribución colocan el énfasis en las injusticias socioeconómicas y culturales, refiriendo con ello al concepto de justicia bivalente. Las primeras, son del campo de la redistribución y refieren a la explotación del trabajo, la marginación económica, el trabajo doméstico no remunerado, la privación de bienes, y se resuelven en las políticas de ingresos, división del trabajo y participación en las decisiones. Las injusticias culturales corresponden a la sujeción a patrones culturales, la ausencia de reconocimiento, invisibilización de prácticas, el irrespeto y la calumnia, resolviéndose en cambios culturales que revalorizan grupos estigmatizados, abogando por soluciones transformativas (cambio de la estructura cultural-valorativa) más que por soluciones afirmativas (revaluación de identidades sin afectarlas)10.
Como se puede apreciar, la discusión sobre el reconocimiento tiene sus complejidades, tanto en la forma de entenderlo como en la de encontrar salidas, de tal manera que se eludan los riesgos de institucionalizarlo o de perderse en soluciones sólo de orden jurídico. Pero es necesario puntualizar que la relación reconocimiento-redistribución encierra el potencial transformativo del campesinado, apuntado en sus capacidades, es decir, se distancia de las apreciaciones conmiserativas que se agotan en garantizarle la subsistencia, visión que surge de una deficiente conceptualización del sujeto en referencia.
La posición particular de quien escribe esta nota se inscribe en el enfoque que entiende el reconocimiento y la redistribución como una dupla inseparable, si bien debe tratarse según los contextos. Para el caso colombiano, la dinámica rural no puede entenderse sin los conflictos que desvalorizan al campesinado de una manera dramática e injusta, por lo que se aboga por la necesidad de adelantar fuertes acciones de reconocimiento ante la sociedad, acerca de las injusticias culturales, para que esta misma sociedad avale acciones fuertes de redistribución, acerca de las injusticias socioeconómicas11.
El campesinado como sujeto de especial protección es entendido por la Corte Constitucional como “los campesinos y los trabajadores rurales (que) son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida. Este Corpus iuris está compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse como una de las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad humana12.
Interpretar a la Corte puede resultar abusivo, pero caben 3 comentarios. Uno, la protección no debería ser para determinados escenarios; dos, el campesinado es muy heterogéneo, por lo que hacerles sujetos de protección para garantizar su “subsistencia” inscribe la propuesta de la Corte en acciones afirmativas simbólicas y poco transformativas y, tres, si algo demuestra la resistencia–reexistencia campesina es que el marco de los derechos positivos no es suficiente para lograr transformaciones sustantivas, en particular, porque dejan en cabeza del Estado, responsable de la situación de injusticia, las soluciones de orden jurídico y práctico.
Propósito y retos
Estas notas buscaron brindar unos elementos de análisis sobre el reconocimiento para ayudar a leer y entender los actos legislativos que proponen reconocer al campesinado como sujeto de derechos o a declararlo sujeto de especial protección al que se le reconocen derechos. Una primera conclusión apunta a que es diferente reconocer al sujeto, que reconocerle derechos, y otra cosa es el reconocimiento en alguna de sus dos principales vertientes, diferente a declarar al sujeto como de especial protección.
Los actos legislativos refieren entonces a asuntos diferentes, si bien los presentados en 2016, 2018 y 2019 apuntan en la lógica del reconocimiento, con una tendencia a la línea de la redistribución en cuanto colocan de entrada el énfasis en el derecho a tierra, caso en el cual se acercan más a acciones transformativas que simbólicas; estos proyectos corresponden a los liderados por congresistas del Polo Democrático Alternativo.
En contraste, el acto legislativo presentado en agosto de 2022 por el partido Alianza Verde, que declara al campesino sujeto de especial protección, presenta, a mi juicio, 2 fallas protuberantes: una, se mueve en la línea de caracterizar un sujeto al que hay que garantizarle la subsistencia, mostrando una lectura deficiente del sujeto que pretende redimir y, dos, sus propuestas apuntan a una serie de derechos generales que avalan una política agrícola general, moderna, y no necesariamente el “rescate” del campesinado; es un proyecto liberal enmarcado en una lógica simbólica y de acciones afirmativas generales que llaman en algo a la integración pero no a la transformación. Finalmente, el proyecto encabezado por los ministerios de Agricultura e Interior restringe su relación reconocimiento–redistribución al diluirla en el “déficit de reconocimiento jurídico” e inscribir la propuesta en el marco de la Declaración de la ONU que, si bien es útil para generar articulaciones, es demasiado general por su mismo carácter y centrada en los derechos positivos.
Dadas las crisis alimentaria y ambiental, y las implicaciones del modelo tecnohumanista, el campesinado tiene una magnífica oportunidad para profundizar su posición como un actor clave en los procesos de cambio de los patrones alimentarios y en la recuperación e innovación de prácticas sustentables, entre otras. Requiere involucrarse en procesos de enseñanza aprendizaje, pues no es siempre cierto que tenga el gen de la Pacha Mama, pues al fin de cuentas su formación ha estado ligada también a las dinámicas de la agricultura de la revolución verde y a la biotecnología. Tampoco es cierto que el sector agropecuario obtenga el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, argumento manido de varias interpretaciones, pues los mercados de semillas mejoradas y transgénicas, agroquímicos y maquinaria controlan la mayor parte de los sistemas productivos y son la materia de disputa para proyectos alternativos.
Cristóbal Kay y Leandro Vergara14 hicieron una importante investigación sobre las políticas para el agro de los gobiernos de izquierda en América Latina y uno de sus hallazgos apunta a que los Estados bajo sus gobiernos no fueron capaces de transformarse a sí mismos para modificar el tipo de políticas para el mundo rural, por lo que reprodujeron “el estado de cosas”, así simbólicamente se distinguieran con propuestas novedosas e integradoras. Volviendo al carácter del Estado colombiano, quizá se deba asumir una profunda transformación de su orientación y estructura, entre otras, para ver si se funda sobre instituciones -entendidas como acuerdos sociales y no como entidades transitorias- que den lugar a un verdadero reconocimiento del campesinado y a la redistribución de activos a su favor. λ
1 Ver referencias recuperadas el 21-11-2021: https://www.bbc.com/mundo/noticias-38930099 y https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/10-profesiones-que-podrian-desaparecer-en-el-futuro/202006/
2 Ver Harari, Yuval Noah. 21 lecciones para el siglo XXI. Décima segunda reimpresión, Debate, Penguin Random House Grupo Editoral, Bogotá, 2021.
3 Ver, Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge Enrique. Una contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de los hogares a novel territorial en Colombia. Planeta Paz, con apoyo de la Embajada de Noruega, Bogotá, marzo de 2021.
4 Planeta Paz. Travesías, juntanzas y debates para construir paz desde los territorios. Documento de trabajo. Planeta Paz, con apoyo de la Embajada e Noruega en Bogotá, Bogotá, junio de 2022.
5 Van Der Ploeg, Jan. Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios. Icaria, Barcelona, 2010.
6 La reexistencia aborda una visión más allá de la resistencia, hasta el campo de la constitución de la autonomía y construcción de un proyecto propio. Ver Planeta Paz (2022).
7 Las iniciativas son: acto legislativo 006/2016 Senado; acto legislativo 02/2018 Senado, seguido de una nueva iniciativa el 20 de julio de 2019; acto legislativo 402/2021 Senado; acto legislativo 077/2022 Cámara y acto legislativo 19 de 2022 Senado. Los cuatro primeros actos fueron presentados principalmente por Congresistas del Polo Democrático Alternativo, el quinto por el partido Alianza Verde y el último por iniciativa de la Ministra de Agricultura, Ministro del Interior y un grupo de congresistas de la bancada de gobierno.
8 Wilches, Gustavo. Base ambiental para la paz. La necesidad de hacerle gestión del riesgo al paz-conflicto. Planeta Paz, Oxfam, Bogotá, diciembre de 2016.
9 El excelente ensayo de María Teresa Matijasevic Arcila y Alexander Ruíz Silva, Teorías del reconocimiento en la comprensión de la problemática de los campesinos y las campesinas en Colombia, brinda una síntesis comprensiva y clara de las teorías sobre el tema, que es recomendable leer y del cual me sirvo para este breve resumen. Ver Revista Colombiana de Sociología, Vol 35 # 2, julio – diciembre 2012, Bogotá, Colombia. Página 111 a 137. Esta línea de las primeras teorías es desarrollada por Charles Taylor y Axel Honnet.
11 Nancy Fraser es la exponente más reconocida de esta línea, en particular, en su texto Iustitia Interrupta: reflexiones críticas desde la posición postsocialista, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1997.
12 Salgado, Carlos. Procesos de desvalorización del campesinado y antidemocracia en el campo colombiano. En Forero, J. (ed), El campesinado colombiano, entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010.
13 Ver https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-07
7-17. htm. Recuperado el 30-09-2022.
14 Kay, Cristóbal y Vergara-Camus, Leandro. La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos, agronegocios y neodesarrollismo. CLACSO, Buenos Aires, 2018.



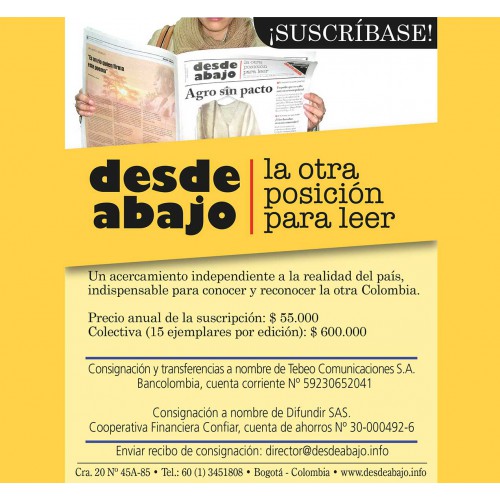

Leave a Reply