Estimados/as lectores/as compartimos la serie de artículos más leídos durante el 2024. Una relectura necesaria de hechos y proyecciones de diferentes temas tanto nacionales como internacionales. Esperamos que su lectura sea de utilidad.
La brega por la gobernabilidad y el despegue de la economía nacional prosigue en la Casa de Nariño. Así fue en el 2022, preámbulo para sacar adelante la reforma tributaria y alcanzar la estabilidad que le permitió al presidente Petro la necesaria consistencia ministerial en los primeros meses de gobierno.
Perdido ese buen viento, resultado de las inocultables diferencias con varios sectores políticos y gremiales en los temas de salud, agrario, paz y otros, se ingresa en la senda de un tenso trámite de las reformas más importantes, todavía en el limbo, así como en una inestable agenda política y social en la cual el Gobierno resalta por su escasa eficacia a la hora de concretar medidas que en efecto hagan real la prometida agenda reformista.
Esa ineficaz gestión gubernamental, traducida en crecientes índices de impopularidad, en un descreimiento social con lo prometido en la campaña electoral, tiene un primer reflejo –así no sea determinante– en los resultados arrojados por el voto en las elecciones del 29 de octubre, resultados que obligan a un giro pronto, con la vista puesta en el año 2026 y más allá.
Las opciones abiertas por la coyuntura llevan a precisar el camino por seguir: continuar con las negociaciones con los partidos del establecimiento, regateando, como en tienda de barrio, uno a uno los aspectos más esenciales de las reformas en trámite o antesala, o dar un giro y negociar con los más ricos del país, con las cabezas de las empresas más importantes, y por su conducto alcanzar, como mínimo, tres resultados inmediatos: 1. que los más interesados en temas como la reforma a la salud –Grupo Sura– negocien en directo con la Presidencia y, fruto de los resultados, pongan en cintura a los partidos y los medios de comunicación oficiosos; 2. fruto de lo negociado, la economía nacional reciba un oxígeno de capital nacional e internacional, y, 3. airear espacios para el avance hacia la pretendida paz total, condición sustancial para lo cual es necesario inyectar capital en las regiones donde el conflicto armado es más intenso. A este respecto, la sustitución de cultivos ilícitos, tomando esa materia prima para usos industriales, es uno de los retos más importantes. Al decir del Primer Mandatario, ese proceso debe llevar “[…] hacia una transformación del territorio en Colombia, que es el sinónimo de la paz”.
El proceso choca con una realidad económica de difícil resolución: la base o pasta de coca es, para los campesinos de los sitios alejados, un producto que, por su relativamente alto valor por unidad de peso y volumen, sin demanda de condiciones expeditas para su transporte, un producto de difícil sustitución ya que todas esas cualidades implican que su reemplazo deba contar con las mismas características, dada la marginalidad espacial de las regiones donde es producida. Darles valor agregado a los recursos primarios, convirtiéndolos en productos valorizados, sería un camino de solución que exige fases complejas que van más allá de la simple identificación de un producto comercializable, pues una oferta sostenible demanda una amplia capacitación de la población, así como la instalación de una gran infraestructura, lo cual, sin duda, necesita un tiempo significativo. Ello no sería problema si en Colombia se pudieran construir políticas de Estado cuya continuidad traspasara el reducido tiempo de cuatro años, y además se pudiera obviar la cerrazón de una élite que solo acepta la solución policiva del problema.
Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), retomado por el diario El País de España en septiembre de 2023, el área cultivada de hoja de coca marcó un récord de 230 mil hectáreas. Y, si tienen razón los politólogos al afirmar que con producción de cultivos ilícitos no hay paz –esta quizá la mayor promesa del actual gobierno–, la misma parece inalcanzable en un lapso tan corto. ¿Será ese el caballo de batalla de una derecha que parece envalentonada con los triunfos de sus homólogos? Ya se escuchan expresiones irónicas sobre la “paz total”, cuando son citadas las 93 masacres con 300 víctimas mortales, los 181 líderes sociales asesinados y los 45 firmantes del acuerdo de paz que corrieron igual suerte a lo largo de 2023.
La violencia colombiana, lo sabemos todos, es un fenómeno estructural que está asociado al control territorial, que en las últimas elecciones regionales mostró seguir en manos de los mismos gamonales que no han escatimado el terror como mecanismo de dominio. No basta sentar a los rebeldes y asimismo a quienes están fuera de la ley por exclusivos motivos económicos, si las palancas del poder continúan en manos de los que tienen la capacidad de forzar la preclusión de sus procesos penales o derogar, por su ascendencia sobre los jueces, las órdenes de captura para eludir la cárcel, como sucedió con un delfín regional de Barranquilla y una matrona de Valledupar en tiempos recientes.
En tal sentido, tampoco es suficiente que confluyamos todos en un foro para expresar nuestras buenas intenciones y aplaudirnos por ello, si no se implementan mecanismos –dotados de dientes– que lleven a una redistribución del poder, del trabajo y en general de los recursos de todo tipo, en tal forma que la vida digna sea una realidad para la totalidad que somos. El Frente Nacional certificó que la paz de los salones adornados con gobelinos no es la paz de los pisos encharcados de sangre, pero ese parece ser, nuevamente, el camino elegido.
En esa senda, y tratando de ganar gobernabilidad, la cita del 21 de noviembre pasado, a la que concurrió la mayoría de pesos pesados del capital criollo, es su primer resultado. En aquella cita brilló la ausencia de los hermanos Gilinski, cabezas del grupo del mismo nombre, y representantes de capitales árabes. Tal ausencia fue superada en la reunión celebrada el pasado 12 de enero, la misma que estaba diseñaba para acordar la convivencia con los grupos Argos, Nutresa y Sura. Esa convocatoria, según el presidente Petro, a la par que sirvió para conciliar un viejo litigio entre esos grupos empresariales, es “el comienzo ya de un proceso de acuerdos a nivel nacional, que no solamente debe abarcar el mundo empresarial sino [también] el mundo campesino, el obrero, el juvenil, el de la provincia y el territorio excluido, el de la economía popular, buscando horizontes comunes”.
¿Pueden existir horizontes comunes entre el capital y el trabajo? Ciertamente, el Presidente ahora funge de mago. Sin duda, de haberse adelantado estas reuniones por iniciativa de un gobierno de la tradición, habrían pululado las críticas de los sectores alternativos, desnudando la inconsistencia de un propósito tal. Sin embargo, Gustavo Petro es consecuente con su postulado de mayor capitalismo para el país, y para ello no solo pretende conciliar agua y aceite sino, además, crear las condiciones necesarias para que los más ricos del país, así como el capital internacional, cuenten con las mejores circunstancias –beneficios– al invertir en diversos proyectos en los otrora territorios nacionales. Al decir de uno de los participantes en el encuentro, “independientemente de cómo termine este proceso, las empresas se comprometieron a participar en un acuerdo nacional para invertir en las áreas olvidadas del país”. La experiencia partirá por el Pacífico colombiano. En la agenda, como quedó establecido en la reunión con los cacaos el 21 de noviembre, también están incluidos La Guajira y la Orinoquia.
Hay que recordar que, en paralelo con estas gestiones, desde la Casa de Nariño se le lanzó un pañuelo blanco a Germán Vargas Lleras para que integre la comisión que adelantaría la confección del texto de reforma a la justicia, a lo cual respondió positivamente si también lo vinculan a la comisión que debe diseñar el texto de la reforma política. Ni más ni menos que una conciliación del país político por venir que les beneficie a todos.
El puente que se tiende entre el Gobierno y los sectores del establecimiento va ganando forma poco a poco. De un lado y del otro, se afinan detalles para que gane cada vez mejor cuerpo, para que pueda ser recorrido sin temor a que se rompa o alguien se caiga de él. En esa senda, el reajuste del salario mínimo, establecido por decreto presidencial, puede para algunos ser un dato menor; no por eso deja de ser termómetro de cómo el Gobierno, cada vez en un grado mayor, termina ajustándose a los mismos principios de sus antecesores.
Una confección de detalles parece llevar a inciertos resultados para el país nacional: un nuevo pacto político, como aquel que a finales de los años 50 del siglo XX le dio cuerpo al bipartidismo. Ahora, un acuerdo de transición política, sin saltos ni riesgos para el capital nacional e internacional, y producto del cual se abran espacios para nuevos gobiernos progresistas, si bien no en el 2026, sí en el 2030, seguramente en cabeza del actual presidente. En su tránsito, seguramente el Pacto Histórico verá que se apaga su luz, las reformas quedan minimizadas en sus propósitos y la dirección unipersonal del proceso político progresista colombiano sale fortalecida.
Se trataría, entonces, de una negociación que no parte de abajo, del pueblo y los sectores excluidos, valorándolos como el factor fundamental del cambio, como actores protagónicos de su propio destino, con favorabilidad política para que se constituyan en sujetos fundamentales de la transformación social, económica y política, sino que parte por arriba, como la tradición política manda, y con ello, como dicen, fruto de tantas experiencias políticas reformistas frustradas: “cambiar algo para que todo siga igual”.
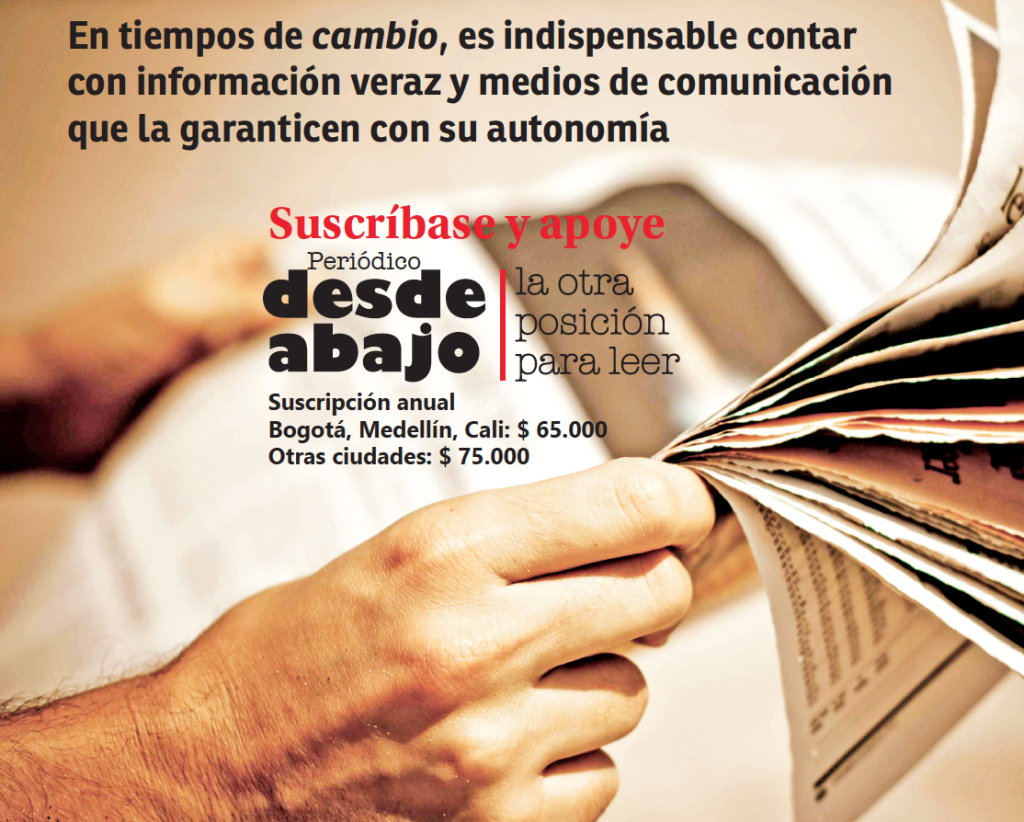
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/search&search=B.




Leave a Reply