La gratuidad en la educación pre-gradual empezó a ser una realidad. Ya en los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque surgieron programas como “Jóvenes en acción” , “Ser pilo paga”, “Renta joven” que garantizaron de manera temporal apoyos a sus beneficiados. Pero correspondió al gobierno de Gustavo Petro hacer de estos programas “ley de gratuidad” o “matrícula cero”, la cual arrancó en firme en el primer semestre de 2024 ¿Cuánto de ideario retórico existe en esta ley? ¿Cuánto de realidad? La primera conclusión es que ya se venía caminando en ese sentido tanto, desde los gobiernos anteriores, como por parte de los movimientos estudiantiles, si evocamos las movilizaciones del año 2011.
Los estudiantes universitarios han sido responsabilidad del Estado. Para quienes hicimos carrera universitaria a mediados de la década de los años ochenta los costos de matrícula en la universidad pública eran muy bajos, al igual que se contaba con acceso en el caso de algunas instituciones de educación superior a residencias universitarias y restaurantes estudiantiles. Pero fue en los años noventa, con la reforma de la Ley 30, que las hoy llamadas IES (Instituciones de Educación Superior) sufrieron el congelamiento de sus recursos de base presupuestal, lo cual significó que cada una de las universidades del sistema público se vieran obligadas a buscar más recursos por ellas mismas, para continuar sus dinámicas de crecimiento. Igual situación tuvieron que afrontar los estudiantes y sus familias, muchas de ellas obligadas a asumir créditos de educación superior, fenómeno conocido como la “bancarización” de la educación pública.
La consecuencia de esa lógica de desfinanciación fue que las universidades se embarcaron en procesos de autogestión para la obtención de recursos, mientras a los estudiantes el costo de su matricula quedó amarrado a la fluctuación del IPC. De allí que sin presentar las características extremas del modelo chileno, la universidad pública colombiana vivió por tres décadas bajo el fantasma de la llamada privatización. Finalmente la pandemia tuvo el efecto de justificar el freno a los costos en la universidad pública. El decreto temporal de gratuidad, se convirtió en el puente de transición a la propuesta de “matricula cero” del gobierno Petro.
Un recorrido experiencial por una de las universidades beneficiadas con este decreto ayuda a entender el escenario poblado de diversos elementos. Recurriendo a cifras suministradas por la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar universitario, el 90 por ciento de sus estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, precisamente aquellos a quienes la matricula cero está dirigido. El 32,94 por ciento de los estudiantes de la universidad oscilan entre los 15 y 20 años, mientras entre los de 21 y 25 años, se encuentra el 47,08 por ciento. Toda una generación que pasó del bachillerato a la educación superior bajo la exepcionalidad del confinamiento por pandemia y luego experimentó las vicisitudes del estallido social. Generación tiktok, youtuber, mediática. Su procedencia en el caso de quienes son nativos o habitantes de Pereira, provienen de comunas conflictivas, marcadas por la informalidad y la desigualdad como Villa Santana o de carácter populoso como Cuba.
De todo este global juvenil, un poco más del 50 por ciento de los estudiantes está recibiendo los beneficios de la gratuidad. Al consultar las bases de datos de la misma Universidad Tecnológica de Pereira, encontramos que aproximadamente 731 estudiantes se encuentran inscritos como víctimas del conflicto, comunidad afrodescendiente y comunidad indígena, mientras que 3.777 estudiantes de Pereira que han ingresado a la universidad se encuentran ubicados en los estratos 1, 2 y 3.
Estos juiciosos análisis, muestran que las instituciones venían preparándose para el momento que se emitió el decreto de gratuidad, el cual cuenta con unos requisitos fundamentales: estrato socioeconómico 1, 2, 3 o sin estrato o personas de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad, población indígena, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctima del conflicto, con discapacidad, comunidades campesinas, población privada de la libertad, grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos. Nos atrevemos a decir que estos grupos siempre han estado allí, han sido usufructuarios de la educación pública en cuanto gran movilizadora del ascenso social. Pero la gran diferencia de este decreto consiste en que se pasa a considerar la educación como un derecho histórico de los pueblos impactados por la desigualdad, más que un servicio.
Solo que no todo lo que brilla es oro. Para los estudiantes pertenecientes a los llamados estratos cuatro hacia arriba, su educación continuará teniendo un carácter costoso, aunque sus familias estén sumidas en la inflación y el desempleo, cargadas de deudas, precariedad que les lleva a vivir en arriendo; les condena que provengan de colegios privados. Existe con esas familias una deuda, pues también son ciudadanos que históricamente carecen de subsidios y terminan estigmatizados por hacer parte de la clase media.
Un segundo punto que muestra la debilidad de la gratuidad tiene que ver con la educación postgradual. Un semestre de maestría, sin descontar uno o dos descuentos, puede valer en el caso de las menos costosas, 6 salarios mínimos o sea 7.800.000 por semestre, 31.200.000 pesos solamente por los periodos lectivos. En el caso de los doctorados, la situación es más compleja: un doctorado en humanidades o ciencias sociales vale semestralmente 11.700.000 pesos, proyectado a 4 años son 93.000.000, sin sumarle la estancia internacional que hace parte de las demandas de un doctorado ¿Quién paga esto? ¿El mismo estudiante de matricula cero que al salir de pregrado gana a lo sumo 3.000.000 de pesos?
Lo anterior lleva a considerar que la “gratuidad” es una hermosa palabra que dista mucho de la realidad. Habrá gratuidad cuando todos los grupos sociales sin distingos de estrato puedan disfrutarla. Habrá gratuidad cuando la educación pre gradual sea un paso en la formación de maestrías y doctorados. Pero este no es un camino al que todos están obligados. Si bien la educación es un derecho al que pueden llegar los más humildes, la educación más avanzada requiere unos capitales simbólicos, unas excelencias, unos sacrificios individuales, unos esfuerzos concertados que deben ir más allá de las consignas.
* Profesor Facultad de Educación. Universidad Tecnológica de Pereira
Suscríbase
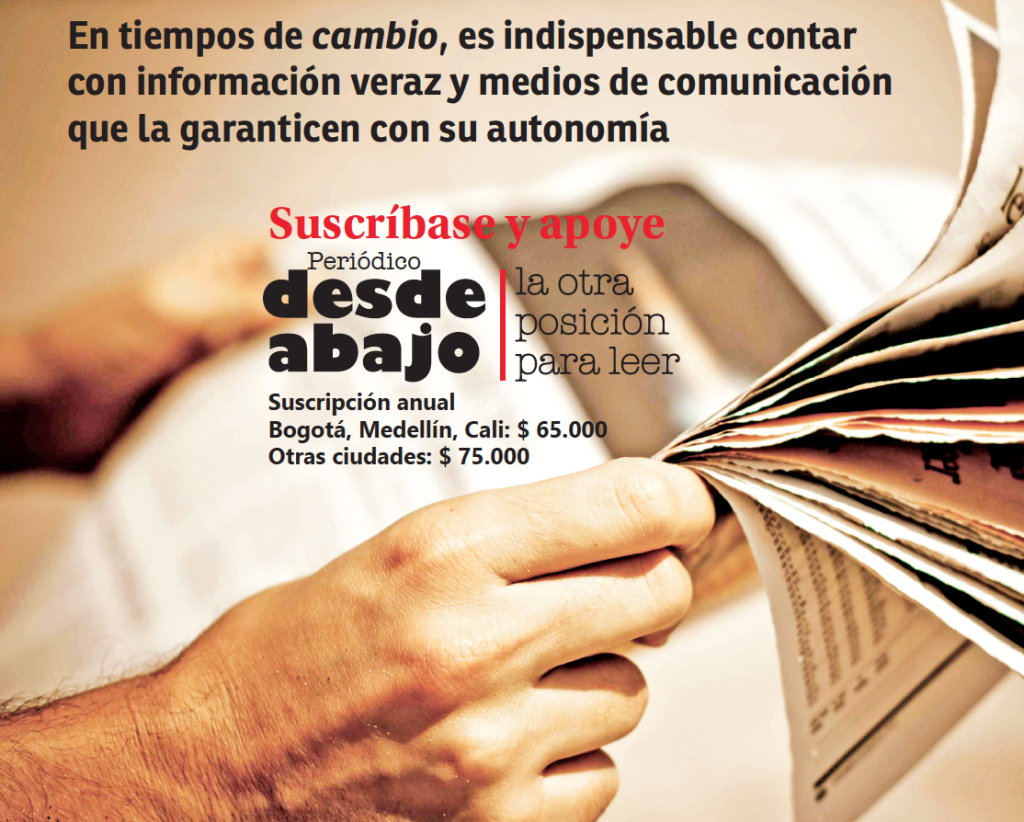
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=susc




Leave a Reply