Ligado a lo anterior, emerge para esos proyectos socialistas un segundo reto teórico trascendental y difícil de abordar. Se refiere a la posibilidad de la construcción utópica marxista, es decir, “la conquista del tiempo libre creativo del hombre contra el tiempo esclavizante y alineado del trabajo asalariado, el enriquecimiento de la especie y de la personalidad individual a través del desarrollo y la diversificación de las necesidades” (Grundrisse). Es éste un asunto sin resolver en los intentos socialistas reales conocidos y que, por el contrario, parece convertirse en el eslabón débil de las posibilidades socialistas habidas y por haber, cuyos fracasos habilitan y fortalecen el renacimiento y el remozamiento de las relaciones capitalistas. De esto dan razón la Unión Soviética, derrumbada en aras del despliegue del capitalismo salvaje ruso; la China comunista maoísta, convertida realmente en una China emergente capitalista; y las noticias recientes de Cuba de dar pasos que, aunque se dicen tímidos, incuban formas proclives al potencial despliegue del trabajo asalariado.
En ese sentido, se debe tener en cuenta que la diversidad de los intentos socialistas latinoamericanos se corresponde con desarrollos desiguales de sus fuerzas productivas, en países donde hace presencia el despliegue del trabajo asalariado propio del capitalismo, combinado con formas de producción y apropiación colectivas premodernas, que han resistido al dominio del capital.
Desde proyectos como Brasil y Argentina, en los cuales dominan plenas fuerzas capitalistas asalariadas con sus dos sectores modernos desarrollados, productor de bienes de capital junto al productor de bienes de consumo, que, como dijera Marx, han llegado “al nivel necesario de la productividad del trabajo” sine qua non para una revolución triunfante (Marx, Engels.1980); hasta proyectos como el boliviano, el paraguayo, el nicaragüense, el venezolano y el cubano mismo, con precarios desarrollos del trabajo asalariado al dominar en sus economías el sector productor de bienes de consumo, que los hace presa fácil de la dependencia del sector de bienes de capital ubicado en el exterior, y de la demanda del mercado externo en esta época del capitalismo global.
Son países y proyectos que, como en los casos de Bolivia y Venezuela, al sostenerse sobre una riqueza natural minero-energética, no creada por el desarrollo de su modernización, corren el riesgo de impedir el desarrollo de la fuerzas productivas modernas, pues, como señala Marx, no es suficiente la expropiación de la clase dominante si la clase trabajadora no es capaz de fundar la comunidad socialista sin “la premisa práctica absolutamente necesaria” de una productividad elevada, pues, en estos casos, una apropiación estatal de los medios de producción puede significar la generalización del trabajo asalariado bajo la forma de un comunismo burdo, de un colectivismo burocrático, que está lejos de llevar el intento a la emancipación real; que con el tiempo conduciría a la generalización de la escasez y también a la restauración capitalista bajo las peores condiciones (Bensaid), tal como parecen ilustrarlo los hechos históricos. Así que estas experiencias no pueden correr el riesgo de andar caminos ya trillados, ahorrándose el aprendizaje de sus lecciones.
Pero, además, en el marco de esas condiciones necesarias ¿cómo aprovechar las experiencias colectivas, socioeconómicas premodernas existentes, indígenas y campesinas, y de sus propios valores culturales humanos y ambientales, para que contribuyan en el apalancamiento y el desarrollo de sus particulares proyectos históricos?
Son esos retos lo que pone al orden del día la necesidad de su revolución cultural como condición que fundamente la elevación de la conciencia critica y organizacional de sus pueblos y sus dirigentes colectivos, que no precisamente operen como las vanguardias iluminadas de la vieja usanza doctrinal sino como los facilitadores del ejercicio de la democracia participativa que conlleve el empoderamiento de las diversas comunidades.
Esta es una revolución cultural propiciada por la misma revolución informacional en que se encuentra el mundo, y por la emergencia de intelectuales orgánicos o no, en otros tiempos extraños, por no decir inexistentes en nuestra Latinoamérica. Intelectuales con capacidad de pensar por cuenta propia, es decir, críticamente, tanto en el nivel científico como en el humanista.
En ese orden cabe reseñar actores de ese pensamiento actual latinoamericano que vale la pena difundir: Científicos naturalistas como los chilenos Humberto Maturana (1995) y Francisco Varela (2004); los colombianos Rodolfo Llinás (2000), Julio Carrizosa, Luisa Villamil y Sandra Zapata; los mexicanos Mario Molina y Luis Miramontes; los brasileños María Vibranoski, Rodrigo da Silva Galhardo y Beatriz Barbuy; los argentinos René Favarolo y Paula Villar, el venezolano Jacinto Conuit, el uruguayo José Sotelo, los cubanos Giraldo Martín y Fernando Funes, la peruana Cecilia González, la mexicana Berta González, entre otros. Cientistas y pensadores sociales como los colombianos Orlando Fals Borda, Darío Botero (q.e.p.d.) y Arturo Escobar; los chilenos Manfred Max-Neef, Luis Razeto y Julio César Jobet; los argentinos José Luis Coraggio, Enrique Dussel y Adriana Puiggros; los brasileños Boaventura de Soussa, Fernando Henrique Cardoso y Fray Beto; los mexicanos Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen y el Subcomandante Marcos; los venezolanos Lucila Luciani de Pérez Díaz, Héctor y Agustín Silva Michelena, y J.M. Briceño; los peruanos Aníbal Quijano, Santiago Urzúa y Mariano Valderrama; el paraguayo León Pomer; los cubanos Faure Chaumon, Thalia Fung Rivero y Juan Noyola: el nicaragüense Sergio Ramírez, los bolivianos Tristán Maroff y Guillermo Lora, el ecuatoriano Manuel Agustín Aguirre. Escritores y novelistas como Pedro Ángel Palou mexicano; Rafael Rojas y Wendi Guerra, cubanos; Santiago Roncagliolo y Daniel Alarcón peruanos; los chilenos Roberto Bolaños e Isabel Allende; los argentinos Ricardo Piglia, Elena Bossi, Ricardo Coler, Guillermo Orsi y Ana María Shualos; los uruguayos Mario Benedetti y Eduardo Galeano, el boliviano Edmundo Paz Soldán; los colombianos William Ospina, Laura Restrepo y Fernando Vallejo; los mexicanos Carlos Monsiváis y Carlos Fuentes, el guatemalteco Martin Kohan (Volpi, 2009), (Rodríguez, noviembre, 2009), (Pensadores. 2010).
Donde los científicos de la naturaleza canalizan esfuerzos hacia el desarrollo de la biología y la genética, las ciencias de la salud, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y las nuevas fuentes energéticas que posibilitan el posicionamiento mundial de unas líneas de desarrollo de investigación propias, atadas a la riqueza de la diversa naturaleza biosistémica con que cuentan sus diversas geografías, y en prospectiva de satisfacer, en ese orden, las necesidades propias y ajenas de la comunidad humana universal.
Donde sus pensadores sociales y literarios manifiestan un estado de alerta permanente contra formas autoritarias y antidemocráticas de cualquier pelambre, ponen en tela de juicio la modernidad colonizadora (Lander.2000)1, consideran la democracia como una obra de arte (Maturana.1995)2, reivindican la realización tópica de la utópica (Fals Borda, 2008)3 y de pensamientos diversos, al validar no sólo a la razón como fuente de conocimientos sino asimismo a otros dominios explicativos (Maturana.1998)4 como el sentido común, el pensamiento mágico-religioso, y sus prácticas y conocimientos tradicionales; al igual que la literatura, la música, la ética y la estética, creadoras del sentido bueno y bello de la vida, al calor del diálogo de saberes. Que consideran la vida y su defensa (Varela. 2000)5, como la razón, si no única sí fundamental de nuestra existencia; poniendo en el centro de sus quehaceres vinculantes, lenguajeantes de la sociedad, la emoción del amor (Maturana.1995)6.
Esta es una razón suficiente para poner en tela de juicio, en la actualidad, la vieja consideración hegeliana de nuestra minoría de edad, o la kantiana de la incapacidad para pensar por cuenta propia, además de superar la dicotomía de un mundo maniqueo que ha de tomar partido por la barbarie o la civilización, dilema que no nos espanta, pues lo bárbaro nos es familiar por su original significado que comprende lo extraño, lo diferente, que es precisamente lo que queremos ser ante la avasallante modernidad colonizadora, llegada por equivocación e impuesta a sangre y fuego.


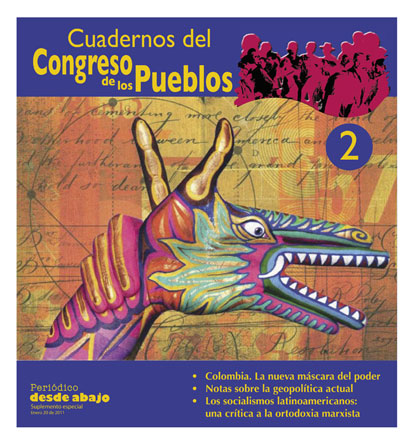

Leave a Reply