Porque es su reto recrear y actualizar la modernidad única heredada en modernidades diversas, manteniendo de aquella el arma de la crítica para develar en el individuo burgués su imprescriptible condición humana colectiva o social. Definición social que no va siendo ajena a los propios idearios y las propuestas de los partidos de centro o de derecha, que incluye la tercera vía de la Unión Nacional Santista colombiana.
Es en esa consecución permanente y dinámica de escenarios ideales utópicos realizables donde los sujetos revolucionarios socialistas latinoamericanos van descubriendo, como observaba Marx de las revoluciones liberales de 1848 europeas, que los procesos revolucionarios que enfrentan, a diferencia de aquellas que avanzaban “arrolladoramente de éxito en éxito”, serán tortuosas y objeto de critica permanente; que se interrumpirán continuamente en su propia marcha, volviendo sobre lo que parecía terminado, para comenzar de nuevo, burlándose “concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flacos y de la mezquindad de sus primeros intentos, que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retrocediendo constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crean una situación que no les permitirá volver atrás” (Marx. 1851-1852:98).
En ese zigzagueante proceso histórico, comprenderán que sus proyectos no pueden ser continuidad del mundo burgués por otros medios, pues, como la burguesía misma lo comprendió en su momento ante el orden feudal, cuando entendió que sus intereses, su concepción del mundo y sus valores resultaban mejores, que eran entonces la medida para la humanidad. Tal asunto se asumió con la convicción histórica de que así era, y tal como fue.
De ahí que estos socialismos latinoamericanos son para la historia del ser humano otros mundos diferentes del capitalismo o no lo serán. Ese aspecto se constituye en un tercer reto teórico, el cual debe demostrar que otros mundos son posibles. Sin pretender ser un modelo universal único sino diverso, no un universo sino multiversos, como dijera Maturana de la ciencia. No son sistemas simplificadores sino complejos, cuyos objetivos socioeconómicos no pueden pretender que cada individuo tenga más de lo humanamente necesario, en un mundo de por sí ambientalmente limitado. Sus proyectos no pueden pretender la continuación de los intereses y los valores burgueses, ofreciéndole a cada individuo más valores tangibles de lo que el mismo capitalismo puede satisfacer. Ello implica una inflexión en los conceptos y las prácticas de sus modelos de desarrollo cuya modernización y/o tecnologización se redefinan priorizando lo mejor sobre lo más, es decir, enfatizando lo cualitativo sobre lo cuantitativo y el futuro sobre el presente. En un despliegue de su propia identidad, sin más referente que el emerger de las potencialidades de su propios quehaceres históricos y políticos.
Condiciones propicias que van andando
Que existan en la actualidad, en Latinoamérica, 10 gobiernos: Cuba, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, como las alcaldías de ciudades capitales de Colombia y Perú, que agencian proyectos políticos enmarcados en referentes socialistas, es la razón práctica más significativa que valida la utopía socialista en nuestro continente.
Son gobiernos de formaciones sociales que han tenido diferentes procesos históricos y con niveles de desarrollo socioeconómico desiguales. Unos, como Cuba y Nicaragua, producto de tomas de poder por la vía armada y en procesos de vindicación; los demás, producto de procesos democráticos electorales, que, como el brasileño, el argentino y el uruguayo, se encuentran en auge, consolidando sus procesos de modernización económica, ampliando y profundizando sus mercados internos, en contra del recetario exportador neoliberal, y profundizando el desarrollo científico y tecnológico. Ahora mismo, liderando la conformación del bloque regional del sur.
Los gobiernos andinos de Venezuela, Bolivia y Ecuador más radicales en su propósitos ideológicos, pero igualmente con más dificultades para afianzarlos, por su dependencia del tipo de economía rentera, producto de la explotación de sus recursos minero-energéticos, que bloquea sus procesos de modernización interna, que los hace dependientes de las fuerzas del mercado internacional, y objetivo estratégico de los poderes políticos y corporativos transnacionales de los países del centro, urgidos de su riqueza energética y minera.
Los demás, una serie de países con mediocres desarrollos modernos y precarios, con regímenes democráticos que son jaqueados por la violencia centenaria, y proclives aún a regímenes autoritarios, civiles o armados. Son las experiencias más frágiles y débiles de la cadena.
Esa fortaleza puede ser consolidada en la medida en que profundicen la solidaridad por la vía de los procesos de alianzas como comunidades solidarias de naciones: Unasur, el Alba, etcétera, que hagan críticas las viejas alianzas como el Pacto Andino, la OEA, la ONU etcétera, y ligados a acuerdos concretos y confiables, económicos, sociales, ambientales, políticos y de defensa.
Esos intentos van mostrando sus primeros éxitos políticos en la recién decisión consensuada de oponerse a los actos de desestabilización del gobierno ecuatoriano, blindando por ese medio las decisiones democráticas electorales de los intentos autoritarios de los cuarteles, tan comunes a sus historias. Como van siendo modernizantes los proyectos económicos y de infraestructura que corren paralelos entre Brasil y Bolivia, Argentina y Uruguay, Brasil y Venezuela, Venezuela y los países centroamericanos, vía petroamérica. Son alianzas que, respetando los niveles de desarrollo de sus propios procesos, los fortalecen sistémicamente hacia adentro y hacia afuera.
Pero la mejor condición para estos procesos es la oportunidad que le brinda la debilidad que presenta el ejercicio de la hegemonía norteamericana en el contexto internacional y regional, hegemonía que oficiaba a manera de tutelaje de sus sistemas políticos pero venida a menos a partir del derrumbe mismo del Muro de Berlín y arreciada a raíz de su crisis financiera de 2008.
La recién confesión de parte del presidente Bill Clinton, que cree necesario que Washington se vaya preparando para la pérdida del dominio global ante el rápido desarrollo de economías emergentes, como China e India, es muy ilustrativa al respecto.
Cuando una nación tenga economía superior a la nuestra, dependerá exclusivamente de ella, no de Estados Unidos, el adquirir también un mayor poderío militar.
Quisiera que, una vez perdido el dominio, aún fuésemos influyentes en el sentido positivo, señaló el ex presidente al agregar que su intención es tender “puentes de amistad” entre Estados Unidos y otras naciones.
Temprano o tarde, cualquier sistema alcanza un punto en que prefiere preservar las cosas como están en vez de evolucionar […] Necesitamos coraje para cambiar una vida muy confortable, a fin de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un mundo que aún cambia para mejor, dijo (Voltairenet.org. octubre 2 de 2010).
Tal opinión, sabemos, no es el consenso de los poderes dominantes norteamericanos o que señale que su espectro imperialista haya sido desterrado de su práctica del poder mundial, contando además en la región con regímenes que todavía le hacen eco, pero que, es innegable, ilustra la situación venida a menos del poder norteamericano, y que gatilla y fortalece el desarrollo y la consolidación de las experiencias gubernamentales prosocialistas en mención.
Lo cierto es que ha tenido que reconocer gobiernos diferentes de su discurso hegemónico, verse impedido para agenciar golpes de Estado y libres desembarcos de tropas, como dejar de ser el convocante para ir convirtiéndose en otro invitado en lo que se refiere a la decisión sobre los asuntos regionales. Prueba manifiesta de que estos países van dejando de ser su patio trasero.
Finalmente, como señala Jorge Volpi, asistimos
a la mejor manera de festejar nuestras independencias, es decir, los dolorosos procesos que convencieron a los distintos pueblos latinoamericanos a aislarse unos de otros, sea renunciado de una vez por todas a estas convicciones patrióticas , a los himnos y banderas, a los odios y las exclusiones, a las caducas ideas de soberanías, para entrar en un mundo nuevo, en una era donde la pertenencia a un solo país no sea crucial, donde sea posible articular una ciudadanía –y una identidad– más amplia, donde América Latina vuelva a convertirse en una realidad posible, donde la aplicación de soluciones primero regionales y luego globales sirva para mejorar las condiciones de vida de esa gigantesca parte de la población latinoamericana sumida en la pobreza desde hace 200 años (2009:250).
Bibliografía
Arrighi, Giovanni, 1999. El largo siglo XX. Ediciones Akal, España.
Bensaid, Daniel, 2003. Marx intempestivo. Ediciones Herramienta, Argentina.
Fals Borda, Orlando. La subversión en Colombia. Cepa, 2008, Colombia.
Lander, Edgardo (compilador), 2000. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Clacso, Buenos Aires.
Marx, Carlos. 1971. Grundrisse. 1857-1858. Ediciones Siglo XXI, México.
Marx, Carlos, 1966. La ideología alemana. Edición Revolucionaria, La Habana.
Marx, Carlos, 1851-1852. El dieciocho brumario, en Obras escogidas. Editorial Progreso, Moscú.
Maturana, Humberto, 1997. La objetividad un argumento para obligar. Dolmen. Tercer Mundo, Colombia.
Maturana, Humberto, 1995. La democracia es una obra de arte. Magisterio, Colombia.
Margarita Rodríguez, 2009. Científicos latinoamericanos. BBC Mundo, noviembre. edutecno.org/2009/12/científicos-latinoamericanos. Consultado el 1º de octubre de 2010.
Varela, Francisco. El fenómeno de la vida. Océano, 2000. Santiago de Chile.
Volpi, Jorge. 2009. El insomnio de Bolívar. Debate. Argentina.
Pensadoreslatinoamericanistascontemporáneos. Consultado el 1º octubre de 2010.www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/2lvc/02.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
1 “En el pensamiento social latinoamericano, desde el continente y desde afuera de éste –y sin llegar a constituirse en un cuerpo coherente– se ha producido una amplia gama de búsqueda de formas alternativas del conocer, cuestionándose el carácter colonial/eurocéntrico de los saberes sociales sobre el continente, el régimen de separaciones que les sirven de fundamento y la idea misma de la modernidad como modelo civilizatorio universal (Lander. 2000:27).2 “Precisamente la democracia es una forma de vivir distinta del patriarcado y por eso es una obra de arte” (Maturana, 1995:65).
3 “Tanto Mannheim como Landauer están de acuerdo, por tanto, en que las utopías sólo se ganan parcialmente, dejando residuos en las topías y los órdenes sociales, o produciendo utopías relativas. Esto implica no sólo un proceso evolutivo histórico sino también uno dialéctico, pues la topía o el orden vigente permiten que surjan ‘ideas y valores que contienen […] las tendencias irrealizadas que representan las necesidades de cada época […] capaces de destruir el orden vigente’” (Mannheim, 1941, p. 75), citado por Fals Borda. 2000:26-27.
4 “Por consiguiente, juegos, ciencia, religiones, doctrinas políticas, sistemas filosóficos, ideologías en general, son diferentes dominios de coherencias operacionales en la praxis de vivir del observador que él o ella vive como diferentes dominios de explicación o como diferentes dominios de acciones (y, por tanto, de cognición), de acuerdo a sus diferentes preferencias operacionales (Maturana, 1997:29).
5 “Lo que me interesa es el fenómeno de la vida en toda su gloria y majestad. Esto quiere decir evitar caer en la tentación dominante de reducir el fenómeno de la vida a la sorpresa de ver que surge de un mundo material molecular muerto y sin significación. ¿Cómo puede ser posible tal fenómeno? Curiosa sorpresa de la modernidad que parte del mundo impersonal y muerto del universo físico, y que se ve forzada, casi a contrapelo, a rescatar lo que lo contradice centralmente, puesto que su especificidad es lo vivo significante” (Varela.2.002:14).
6 “La emoción que hace posible la intimidad en la convivencia, con cierta permanencia, es el amor, y el amor es un dominio de la conducta, una clase de conducta. El amor como dominio conductual, como emoción, es el dominio de las conductas en las cuales el otro surge como legítimo otro en convivencia con uno” (Maturana.1995:46-47).


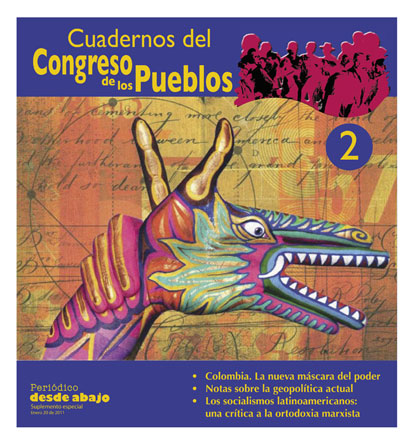

Leave a Reply