Un alcance puntual: la actual crisis financiero-productiva (con sus efectos desastrosos sobre el empleo y los salarios), gestada por la “burbuja inmobiliaria” estadounidense, ha sido asumida con cifras sociales relativamente positivas por América Latina. Las cifras de pobres y miserables han caído, según los datos oficiales, desde más de un 40 por ciento el comienzo del siglo XXI a un 33 en 2007. El dato es engañoso porque contiene realidades disímiles como las de Haití y Honduras (75 y 68,9 por ciento, respectivamente; Colombia, 46,8%) y Chile (13,7%), y además circunstanciales porque las economías latinoamericanas siguen siendo muy sensibles a los entornos internacionales. Igualmente, la caída abstracta de las cifras de miseria y pobreza va acompañada por una acentuación de la inequidad en la distribución de la riqueza en los pocos países que mejor la repartían (Uruguay y Costa Rica), y por el auge de la violencia social y delincuencial. En América Latina existen hoy 2,5 millones de guardias privados, la industria del blindaje de vehículos y vestimentas es pionera en el mundo y la tasa de homicidios es la más alta del planeta (27,5 por cada 100 mil habitantes). De modo que, pese a ciertas cifras, para la mayoría seguimos siendo un “valle de lágrimas”, y para una minoría lugares donde todavía es posible “vivir confortablemente”.
Los sectores dominantes reaccionan ante la situación global en términos básicamente politicistas y en menor medida tecnocráticos (estabilidad macroeconómica, desregulaciones, cautela en el gasto, etcétera). Nos centramos aquí en las primeras. El Estado acentúa su carácter patrimonial y clientelar (lo que contiene una alta corrupción y venalidad) y no nacional o republicano; el régimen de gobierno se materializa en instituciones de democracias restrictivas, o sea, sin participación ciudadana y social efectiva y centrada en simulacros electorales, declara ‘ingobernable’ un sistema con más de dos partidos con opción de triunfo electoral y se busca la reelección inmediata o discontinua de los mandatarios como mecanismo para asegurar un acceso continuo de los mismos grupos a los ‘buenos negocios’. Recientemente, un golpe de Estado exitoso en Honduras (2009) hizo retornar el tema del monitoreo del régimen democrático, primero por los grupos empresariales y, a la espera, por las fuerzas armadas. El punto pone de relieve dos expresiones latinoamericanas de la coyuntura: el sistema no tolera cambios que los poderes reinantes estimen negativos para sus intereses, y el sistema no admite un régimen democrático efectivo, con participación ciudadana y social efectiva. Los regímenes democráticos restrictivos son, en efecto, sólidamente autoritarios.
El golpe de Estado de Honduras mostró asimismo que en el actual “valle de lágrimas” latinoamericano la función de los aparatos clericales se torna más inmediatamente política en su sentido restrictivo. La vulnerabilidad y el desamparo (incluyendo la violación de derechos humanos fundamentales) tornan imprescindible el apoyo de sacerdotes y pastores al sistema de dominación oligárquico. Es la sanción divina al sistema, que forma parte sustancial de la cultura de sometimiento en América Latina. Esta es una referencia sólo a la dirigencia clerical y no al pueblo religioso. El fenómeno comprende también la multiplicación y la diversificación del mercado clerical: hay ofertas religiosas para todos los gustos y disponibilidades. Aunque el asunto puede resultar pintoresco, es una señal de la descomposición final del antiguo sistema de dominación y su ingreso a uno nuevo. La lógica de la acumulación global puede tomar infinitos rostros y mudanzas ‘espirituales’. Su dios, sin embargo, es siempre el mismo: la ganancia sin beneficio humano.
8.- En el marco anterior, sectores de prensa hablan de un “retorno de la izquierda” en América Latina. Bajo el rótulo de “izquierda” comprenden básicamente triunfos electorales de candidatos no deseados por el sistema reinante y sus experiencias de gobierno. Se trata de candidatos ‘no deseados’ porque de alguna manera movilizan electoralmente (y a veces socialmente) a sectores que la dominación desea que siempre estén deprimidos. En el caso chileno, se preferían candidatos pinochetistas a anti-pinochetistas. Lula tenía en su pasado el ‘estigma’ de haber sido dirigente sindical. La pareja Kirchner tuvo como interlocutores a amplios sectores de los trabajadores y capas medias argentinas. Ortega arrastraba un pasado de comandante revolucionario, etcétera. Además de este aspecto ‘no deseable’, algunos de estos dirigentes políticos no repudiaban ni repudian la experiencia cubana, o tenían alguna cercanía con movimientos como la teología latinoamericana de la liberación o las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios.


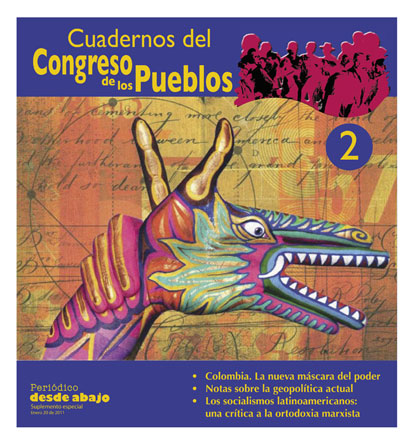

Leave a Reply