5.- En el plano de las sensibilidades y las ideologías de esta universalización efectiva (en curso material) de la forma-mercancía sobredeterminada por el sector financiero y sus constelaciones de ‘poder’, se impone en el mundo un pensamiento único que se valora a sí mismo pragmático (quiere decir ‘sin ideología’) y que en América Latina toma principalmente la forma del neoliberalismo en su versión latinoamericana. Ideologías específicas de este pensamiento son, por tanto, el neoliberalismo (expresión del carácter totalitario de la acumulación de capital), el tecnocratismo (y en menor medida el cientificismo) y el pragmatismo (como la única manera de estar en política y hacerla). El principal sostén ideológico del período es el crecimiento económico que desplaza la antigua apuesta por el “desarrollo” (entendido como mejoramiento de la calidad de la existencia). En términos doctrinales, sus núcleos centrales de discurso son el “libre comercio” (y la ‘estabilidad’ social que lo sostiene) y el de la “guerra global preventiva contra el terrorismo” (Administración Bush, 2001) impulsada por EUA y a la que se asimilan países militarmente poderosos como China, Rusia, Inglaterra y Francia. Esta doctrina estuvo en la base de la reconfiguración de la Otan que hoy día extiende su campo de intervenciones (que se han diversificado) a todo el planeta y tornó inoperante en la práctica a Naciones Unidas desde cuando EUA decidió unilateralmente invadir a Iraq (en contra de la posición del Consejo de Seguridad). Su transgresión quedó no sólo impune sino que además el Estado que rompió la institucionalidad vigente sigue haciendo parte decisiva del organismo. Así, las relaciones internacionales volvieron a un punto semejante al existente antes de la Primera Guerra Mundial: se rigen en último término por el poder del militarmente más fuerte. Existen, sin embargo, diferencias en relación con la situación de comienzos del siglo XX: la más importante es la existencia actual de armamentos de destrucción masiva (nuclear, química, bacteriológica) no monopolizados; la segunda es la evidencia de la declinación del poderío estadounidense (sigue siendo el Estado militarmente más poderoso del planeta, pero su economía y su política son deficitarias en relación con sus pretensiones de hegemonía) y el surgimiento de Estados emergentes (el principal es China) que pudieran configurar una nueva constelación de poder en el capitalismo; la tercera es la configuración posible de una constelación político-militar de poder (Otan) que sea instrumento de una guerra planetaria. Las posibilidades de un enfrentamiento total entre EUA (Otan) y China pudieran estar a la vuelta de la esquina. Se trata de un efecto de la tendencia, en la coyuntura larga, a la militarización de los conflictos (destrucción creativa), propia del capitalismo monopólico aunque acentuada tras la autodestrucción de la Unión Soviética. Ejemplo claro de esta situación son las guerras de invasión y ocupación que afectaron y afectan a Iraq y Afganistán y que pudieran abrirse también en Corea y Oriente Medio.
La militarización de los conflictos (como los flujos migratorios y el narcotráfico) tiene como uno de sus efectos el despliegue de una nueva carrera armamentista, con sus dos tipos de frentes, abiertos e ilegales, situación que también afecta a América Latina. Tampoco, desde este punto de vista, puede hablarse de una coyuntura que estimule, por ejemplo, la producción masiva de ‘capital humano’ (educación, salud, empleo). El gasto se orienta más bien a “ganar las guerras” derivadas de la tendencia a militarizar los conflictos (por materias primas, mercados, control de la población y hegemonía) y no a encontrar salidas centradas en la cooperación. La realidad mundial no es interdependiente sino sujecionada. Lo que está en juego, por supuesto, es el imperio total sobre el mundo (que supone el imperio total, objetivo y subjetivo, sobre sus poblaciones). En América Latina, la denuncia del armamentismo (Colombia, Venezuela, Chile, por citar tres Estados), impulsado por el sistema y las industrias de armamentos, y la acentuación del desafío sobre seguridad que pudieran estar proponiendo la narcoguerrilla y la delincuencia organizada como narcotráfico (México, Colombia, América Central), que únicamente puede ser combatido y derrotado en alianza (es decir en sujeción) militar con EUA, son expresiones de este rasgo de la coyuntura.
6.- Privilegiar un capitalismo determinado por su sector financiero, que tiene como discursos centrales los de guerra global preventiva contra el terrorismo (y su ‘eje del mal’) y crecimiento económico –operacionalizado como pragmatismo tecnocrático– (“no importa el color del gato sino que cace ratones”), supone la ausencia (o la reconfiguración ideológica) del Estado de Derecho y con él de derechos humanos, el debilitamiento (que conduce a la extinción) del régimen democrático como expresión de una ciudadanía activa (principio de agencia) y la reaparición de ideologías específicas como el racismo, la explícita justificación política de la tortura y la impunidad de los crímenes si son cometidos por sectores, naciones, Estados o individuos poderosos. Esta ‘sensibilidad cultural’ alcanza especial significación para América Latina y el Caribe porque se trata de regiones que constituyen una frontera estratégica para Estados Unidos (y las constelaciones de poder a las que se agrega como actor o central o importante) o un ámbito históricamente determinado para su ejercicio de hegemonía (Doctrina Monroe). A esta significación primaria se agrega que el área es muy abundante en recursos naturales (agua, bosques, petróleo, etcétera) que sus poblaciones (y gobiernos) locales no tienen capacidad social ni técnica para explotar y comercializar. Para la lógica de acumulación de capital global, se trata de ‘poblaciones sobrantes’ (población que no produce con eficiencia ni consume con opulencia) que causan ‘daño’ con su mera existencia, al deseado nuevo ‘orden mundial’. Desde este básico punto de vista, las tendencias dominantes de la coyuntura global pueden coincidir en muchos puntos con las formas de dominación oligárquica y neooligárquica que son históricamente propias de América Latina. Se resuelve de esta manera, en la práctica, una antigua discusión latinoamericana acerca de la existencia o la inexistencia de una burguesía interna y de sus alcances para los caracteres de un movimiento popular. Si existió antes esa burguesía, cuestión polémica, ahora no resulta factible.
7.- Desde el punto de vista de las instituciones y de su reconfiguración, los procesos anteriores, vistos desde América Latina, apuntan a la acentuación de la vulnerabilidad de su ejército industrial de reserva, en especial jóvenes y mujeres, sectores rurales e indígenas, lo cual afecta a los trabajadores asalariados, entre quienes se acentúa asimismo la precariedad del empleo y la penuria o no factibilidad de su acceso a los mercados (en particular al financiero), asuntos que tienden a reforzar su ensimismamiento y desagregación. La lógica ‘cultural’ del capitalismo global erosiona asimismo las tramas sociales históricas de los grupos intermedios (en particular, la familia urbana y rural), mientras los ‘buenos negocios’ inherentes a la mundialización y sus enclaves locales pueden enfrentar en diversos grados a sectores de sus oligarquías y neooligarquías. En esta forma, a la flacura de la sociedad civil en América Latina se puede sumar una tendencia a la descomposición del sistema político en sentido amplio (Estado, gobierno, partidos, aparatos clericales, ideologías) y también otra tendencia, esta vez a su orquestación (la política se transforma en ‘espectáculo’). Una expresión generalizada de esta situación es el auge de la emigración como desplazamiento geográfico (en el mismo país o al exterior) o como emigración subjetiva (el abandono de la iglesia católica y el paso a otras denominaciones o cultos, la adhesión a una ‘cultura’ posmoderna, el refugio en las drogas autodestructivas, el travestismo ideológico y partidario, etcétera) y ciudadana (la indiferencia ante lo público y la abstención electoral, por ejemplo, aunque también el auge del clientelismo). Objetivamente, una situación de crisis socioeconómica prolongada, con variantes de país en país, que van desde el colapso (Argentina, 2000, Guatemala y México en este siglo, Colombia en la administración Uribe) hasta el ‘éxito’ (Chile con crecimiento sostenido y peor distribución interna de la riqueza), no se traduce en una sensibilidad que pudiera materializar una crisis política y eventualmente sistémica.


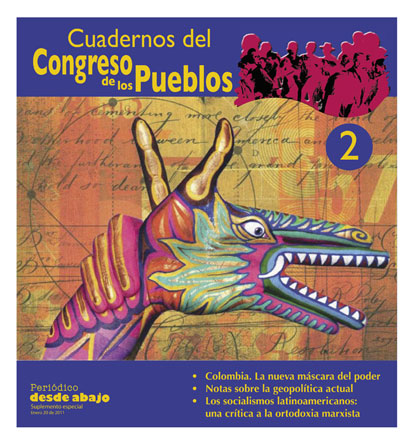

Leave a Reply